Desaparecer, buscar o encontrar
- Mónica Peña

- 12 dic 2024
- 5 Min. de lectura
Breves reflexiones sobre el boom de las series sobre desapariciones

I
Hace tiempo me ronda una pregunta: ¿por qué hay tantas series que se tratan acerca de la desaparición de alguien?
Las series policiales de los 60’s, 70’s y 80’s eran el material ideológico de la TV chilena. “Área 12”, “Starsky y Hutch”, “CHiPs”, por ejemplo, todas se trataban de policías buenos que buscaban a los criminales malos. Los buenos eran hombres blancos: siempre un chico rubio y otro, moreno. Los malos eran de todos los otros “colores” posibles. Me acuerdo de haberle preguntado a mi padre cientos de veces “¿qué es caucásico?”, porque así describían a los sospechosos: negros, latinos y caucásicos. No sabía que ser blanco tenía un nombre. Las mujeres, que aparecían poquísimo, generalmente eran madres, prostitutas o secretarias.
Creo que había series con mujeres, pero perdían el sentido policial de “los buenos contra los malos” y eran más bien un escaparate de mujeres bonitas, como “Los Ángeles de Charly”. Estoy hablando de lo que yo podía ver en un pueblo chico donde había un solo canal, en plena dictadura militar. El bien y el mal, los blancos y los negros, los hombres y las mujeres. Por suerte, pronto vendrían estilos que pervertían esa idea general, donde las mujeres podían ser detectives de verdad, los policías también podían ser malos y los delincuentes, buenos. De tal forma, la narrativa de buenos y malos fue quedando para el género de los Superhéroes y el género policial televisivo se tornó en algo mucho más complejo e interesante.
Hoy en día, las cosas son un poco distintas. Según Wikipedia, hay cincuenta y seis series que giran en tono a la desaparición de alguien. Yo debo haber visto unas treinta. Sólo en Netflix, he visto “Stranger things”, “Eric”, la “Historia de Yara” (la película y el documental), “Emanuela Orlandi, la niña desaparecida en el Vaticano”, un puñado de series nórdicas con un filtro color musgo y otras más, todas, en general, olvidables. El arco narrativo es más o menos el mismo: se pierde un niño, una niña o una adolescente; a veces una mujer joven. Una vida supuestamente idílica se quiebra. La muerte ronda las elucubraciones; la violencia sexual es un fantasma constante. El malo pasó de ser un latino con bigotes a una suerte de ente, donde la familia se torna en el principal sospechoso. Muchas de estas series finalizan sin encontrar al desaparecido, ni menos al culpable.
A veces pienso que el desaparecido es el Otro porque en la actualidad, mediada por la paranoia y la imagen especular autoproducida tipo selfie, no se puede amar a nadie a menos que no esté. La vida está entrecortada, no hay tejido, solo nostalgia de alguien que ya no está. Convivir con el abducido da un sentido de vida a los que se quedan, algo que ignoraban cuando el otro estaba presente. La subjetividad moderna se conjuga en el verbo buscar. El otro desaparecido es un fetiche, y Netflix descubrió el valor de esto.
También es una forma de goce. La fantasía de desaparecer, la fantasía de ver tu propio funeral, la fantasía de ser la desparecida porque va a ser la única forma de ser amada. “Ya van a ver cuando me muera”, dice una madre cuando es ignorada.
Y también está lo más evidente: la violencia en formato doméstico, la casa como un lugar siniestro, el amor romántico como trampa, el #NotAllMen, según el cual muchos varones que se veían tan “normales” resuelven el problema deshaciéndose del problema. El horror no está a la vuelta de la esquina: está en casa. ¿Es que Netflix tiene una agenda feminista? Lo dudo. No obstante, esta narrativa ha colonizado lo que los productos culturales presentan como violencia, caminando por el delgado borde que existe entre la visibilización y la banalización de la violencia de género; dando lugar a explicaciones donde el fondo del problema es el trauma psicológico, los altibajos de la intimidad y no las injusticias sociales ni los desbalances socioeconómicos. Una tragedia puede ocurrir en tu casa, incluso siendo blanca, guapa y millonaria. “Ten miedo” es el mensaje.
II
Pienso en los años 80’s, cuando yo era niña, nos juntábamos a jugar en la calle, y algunas veces había un momento en que los niños hablábamos entre nosotros y contábamos historias sobre cosas que nos sobrecogían. Dentro de ese orden contábamos historias de muertos o penaduras e historias de muertes, detenciones y desapariciones de la dictadura, que estaban ocurriendo en ese mismo momento. Las historias tenían un halo de misterio, miedo y placer, que nos ponía en un lugar adulto, de saber algo de lo que no se hablaba.
III
Vivir en Chile es estar siempre al borde de la desaparición. El mapa lo confirma. Cuando viajo y explico que soy chilena –porque eso se explica, no se cuenta–, siempre recibo alguna reacción que va desde “mi hija vivió en Nicaragua” a una mirada demudada que muta en un silencio ignorante. Una de esas reacciones fue la de un profesor que me contó una historia. Un chileno había ido a su universidad a hacer un doctorado. Era de Rancagua. El profesor me lo comentó porque nuestra conversación partió porque me dijo que había estado en Chile y había conocido Santiago, Valparaíso y Rancagua. Le pregunté por qué había viajado a un pueblo perdido como Rancagua, y fue ahí que me contó esta historia.
El estudiante rancagüino tenía una idea de tesis doctoral extremadamente interesante. Durante los 80’s, en plena dictadura, hubo un boom de apariciones de OVNIS documentados en los diarios del país, probablemente como forma de distraer al gran público de la violencia de estado y la pobreza de esa época infame. Había gente en la tele que decía haber sido abducida por los OVNIS.
Para el tesista la relación de estas historias desmesuradas con la dictadura tenía asidero. Hay evidencia de que el caso de Miguel Ángel, el niño que veía a la Virgen a las afueras de Villa Alemana, partió como una anécdota que se transformó en una máquina de noticias para llenar los diarios y noticieros del país en dictadura.
Antes de que las tesis de doctorado fueran material de publicaciones académicas, aparecían estas ideas inútiles y bellas de investigación: el rancagüino tenía como hipótesis que las abducciones eran una metáfora para hablar de lo que no se hablaba, de las desapariciones forzadas de personas que llevó a cabo la dictadura de Pinochet durante los diecisiete años de gobierno de facto. El OVNI era el Ford Falcon y llevaba lentes oscuros.
El rancagüino era descrito como inteligente. Brillante, de hecho. Su investigación lo llevó de vuelta a Chile a hacer el trabajo de campo, y a contactarse con grupos de personas que perseguían a estos OVNIS y soñaban con desaparecer montados en uno de ellos. La dictadura acababa de finalizar, pero estas personas seguían en su búsqueda de los OVNIS en el desierto de Atacama y en el extremo sur del país. El rancagüino se hizo parte de esos viajes. Luego de varios años de silencio, el rancagüino reapareció como una historia que otro chileno le contó al profesor: el rancagüino había abandonado todo y se había dedicado a la caza de OVNIS a tiempo completo. Desde ahí se transformó en alguien inubicable, abducido por su propia búsqueda.
El profesor había ido a Rancagua varias veces en sus viajes a Chile con la esperanza de tropezar con él. De encontrarse de manera fortuita y tomarse un café. Tal vez la vida sea una gramática de buscar o ser buscado. El profesor caminaba por el centro de Rancagua sin rumbo fijo. No lo encontró. Sin embargo, sí encontró otras cosas. “Había tiendas de botones en todas partes”, me comentó, como si Rancagua fuese algo especial. Encontrar, finalmente, raras veces se conecta con buscar.













![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)
![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)










![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)
![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_128,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)


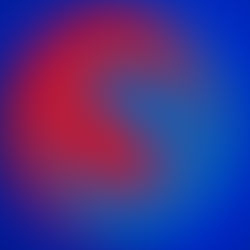











![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)
![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)





