Walther Rauff, un hombre eficiente
- Andy Beckett
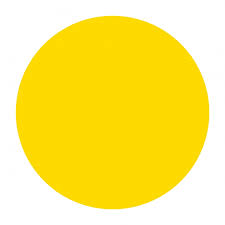
- 31 oct 2025
- 12 Min. de lectura
“Rauff era un hombre de corta estatura, siempre bien afeitado, frío como el hielo, de mal semblante, e “imbuido de un aire de superioridad racial”, según comentaba otro observador. Cuando estaba tranquilo, su voz era ronca y gutural, y pronunciaba las palabras con una cadencia a la vez frágil y precisa. La emoción, en cambio, desencadenaba en él “una avalancha de sonidos inarticulados, ásperos, rítmicos, bruscos”. Cuando se enfadaba, golpeaba agitadamente el suelo con los pies al tiempo que blandía un corto bastón”.
Hacia el final del celebrado, críptico y no completamente fiable libro de Bruce Chatwin, En la Patagonia, publicado en 1977, hay un breve pasaje sobre un residente de lo que entonces era la ciudad más remota en Chile, cerca del frío y ventoso final de Sudamérica. En un libro compuesto de fragmentos concisos, a veces fantasmales, este pasaje es, con diferencia, el más inquietante. “En Punta Arenas hay un hombre”, comienza, “que sueña con bosques de pino, tararea Lieder, despierta cada mañana y ve el negro estrecho. Va en coche a una planta industrial que huele a mar. Por todas partes lo rodean cangrejos de color escarlata que se arrastran, y después son hervidos. Oye cómo se quiebran los caparazones y se rompen las pinzas, y ve cómo comprimen la dulce carne blanca dentro de envases metálicos. Es un hombre eficiente, con alguna experiencia anterior en la línea de producción. Se atribuye a Walther Rauff la invención y aplicación del horno de gas móvil”.
Chatwin no explica el significado de ninguno de estos detalles. Ese era su estilo, pero probablemente esperaba que al menos algunos de sus lectores lo comprendieran. Rauff, un expatriado alemán que había vivido en Chile durante casi veinte años, ya era reconocido como uno de los fugitivos nazis más infames de Sudamérica. En 1974, el periódico Harvard Crimson publicó un artículo sustancial sobre él, señalando que el “antiguo coronel nazi de las SS, Walther Rauff, supuestamente autorizó y envió camiones de gas en los cuales, estando en movimiento, fueron asesinados casi cien mil judíos de Europa del Este”. Se continuaba informando que, tras el golpe militar de 1973 que derrocó al presidente izquierdista de Chile, Salvador Allende, Rauff había sido nombrado “asesor principal del coronel Héctor [de hecho, Manuel] Sepúlveda [en realidad, Contreras]”, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), “que recientemente fue establecida como una todopoderosa red de seguridad estatal por el gobierno de Pinochet”. Tres décadas después de organizar atrocidades para un régimen, Rauff lo hacía, con aparente impunidad, para otro, mientras mantenía su espantoso pero respetable trabajo diario como gerente de la fábrica de conservas de cangrejos de Punta Arenas.
Alemania Occidental había intentado extraditar a Rauff a comienzos de la década de 1960, pero la Corte Suprema chilena dictaminó que sus crímenes se habían cometido hacía demasiado tiempo. A principios de la década de 1980, tras la presión del Parlamento Europeo y de los gobiernos británico y estadounidense, entonces liderados por Thatcher y Reagan, Alemania Occidental lo intentó de nuevo, esta vez exigiendo a la dictadura de Augusto Pinochet que expulsara a Rauff —un proceso legalmente menos delicado que la extradición— a Alemania. Sin embargo, a pesar de que Thatcher, en particular, era cercana a Pinochet, los chilenos se negaron a entregar a Rauff. Él murió de causas naturales en 1984, poco antes de cumplir 78 años.

Su notoriedad lo sobrevivió. En el año 2000, un ligeramente ficcionalizado “Sr. Odeim” apareció en Nocturno de Chile, una de las inquietantes novelas cortas de Roberto Bolaño sobre la era de Pinochet. En 2011, el servicio de inteligencia de Alemania Occidental, la BND, publicó su expediente sobre Rauff, que reveló que había trabajado como espía de Alemania Occidental durante sus primeros años en Chile. En 2013, se publicó una biografía escrita por el historiador alemán Martin Cüppers. El año pasado, la prensa y la televisión chilenas conmemoraron el cuadragésimo aniversario de la muerte de Rauff. “Walther Rauff sigue despertando interés”, escribe Philippe Sands, con cierta fatiga, hacia el final de su extensa contribución a esta obsesión internacional, que surgió desde el momento en que, al final de la Segunda Guerra Mundial, Rauff escapó de un campo de concentración estadounidense en Italia mediante unas tenazas.
Ahora que la guerra ocurrió hace tanto tiempo, el tema de los exiliados nazis en Sudamérica —cómo escaparon allí, cómo rehicieron sus vidas, cuán cerca estaban de los gobiernos autoritarios del continente y cómo a menudo evadieron el castigo por sus crímenes en Europa— puede parecer una preocupación obsoleta, incluso sospechosa. El hecho de que dictaduras sudamericanas ferozmente anticomunistas permitieran que alemanes con una visión de mundo similar se establecieran en sus países, y en ocasiones los contrataran como asistentes para sus propios proyectos de represión, es inquietante, pero no tan sorprendente. Explorar este territorio una vez más no necesariamente nos dice algo nuevo sobre los nazis ni sobre el fascismo y el semifascismo sudamericanos; sí corre el riesgo de sumarse a la interminable producción de lo que Don DeLillo ya satirizaba como “estudios sobre Hitler” en Ruido de fondo hace cuarenta años. También corre el riesgo de minimizar el papel mucho mayor que desempeñaron las divisiones y tensiones sociales sudamericanas, y las tradiciones de violencia política, en la creación y el mantenimiento de sus dictaduras. “¿Por qué viene buscando a un nazi alemán cuando podría escribir sobre los crímenes de los chilenos?”, le pregunta alguien a Sands en Punta Arenas. “Era una buena pregunta”, admite.
Una respuesta es que Sands tiene conexiones personales con víctimas tanto de la dictadura de Pinochet como del Holocausto. Su esposa y su suegro conocieron a Orlando Letelier, político y diplomático chileno de izquierda asesinado por la DINA en Washington en 1976. Un pariente lejano de Sands, Carmelo Soria, ciudadano español y chileno, y también diplomático de izquierda, fue secuestrado, torturado y asesinado por la DINA en Chile ese mismo año. Sin embargo, estas conexiones quedan eclipsadas por la revelación, postergada hasta el tercer capítulo del libro, de que en 1941 la tía abuela de Sands y su hija “probablemente se encontraban entre las noventa y siete mil personas cuyas vidas acabaron en uno de los furgones de color gris oscuro de Walther Rauff”.
El papel central de Rauff en el diseño y la operación de las camionetas de gas es explicado por Sands con un detalle casi insoportable. A veces pintados para imitar ambulancias, los tubos de escape de los vehículos eran desviados a grandes compartimentos de carga sellados, a los que se conducía a las víctimas. Sands cita a Rauff, reflexionando sobre los asesinatos más de treinta años después: “No sabría decir si en aquel momento tenía dudas contra el uso de furgones de gaseamiento... La cuestión principal para mí era que los fusilamientos [el método anterior de asesinato en masa] suponían una carga considerable para los hombres que se encargaban de ellos, y dicha carga se eliminaba mediante el uso de los furgones”. Sands presenta este material con serenidad. (Ha escrito libros anteriores sobre los nazis). Pero unos párrafos después, no puede contenerse.
“Rauff era un hombre de corta estatura, siempre bien afeitado, frío como el hielo, de mal semblante, e “imbuido de un aire de superioridad racial”, según comentaba otro observador. Cuando estaba tranquilo, su voz era ronca y gutural, y pronunciaba las palabras con una cadencia a la vez frágil y precisa. La emoción, en cambio, desencadenaba en él “una avalancha de sonidos inarticulados, ásperos, rítmicos, bruscos”. Cuando se enfadaba, golpeaba agitadamente el suelo con los pies al tiempo que blandía un corto bastón”.
Después de eso, el tono se vuelve tranquilo de nuevo, a medida que se reunían pruebas, se recogían declaraciones de testigos, se entrevistaba a cómplices y se visitaban escenas del crimen. El caso contra Rauff es armado y presentado sin melodrama. Sands es un reconocido abogado, académico y activista contra el poder estatal excesivo. Como autor, una de sus especialidades es pasar tiempo con personas que han cometido actos terribles, o con sus apologistas o descendientes, forjando una conexión improbable que permita obtener revelaciones y confesiones. En uno de los mejores capítulos, pasa un día soleado en San Antonio, un puerto pesquero y balneario al oeste de Santiago, con “dos hombres que sabían mucho sobre desapariciones de personas” gracias a su trabajo para la DINA en la década de 1970. Sands y los hombres viajan a la costa y luego visitan algunos lugares —un hotel clausurado, los restos de unas cabañas vacacionales, el antiguo emplazamiento de una fábrica de harina de pescado— donde se planearon y llevaron a cabo torturas, asesinatos y su encubrimiento.
Mientras conducían “íbamos hablando de esto y de aquello”, escribe Sands, con la misma estudiada informalidad que debió de desplegar ese mismo día. La visita termina en el hotel, donde un conserje les abre las puertas a un amplio salón con vista al mar. Fue allí, en 1974, donde Rauff se reunió con el jefe de la DINA. Rauff y Contreras “estuvieron juntos una hora y media”, le cuenta a Sands uno de los hombres, que presenció el encuentro y escuchó un fragmento de la conversación. “Decían algo de unos ‘paquetes’ que debían eliminarse sin dejar rastro. Rauff se encargaba de ‘hacerlos desaparecer para siempre’”.
El capítulo incluye una foto de aficionado, pero efectiva que Sands tomó de la sala, ahora vacía salvo por unas pocas mesas y sillas, con el sol del atardecer entrando a raudales y el mar brillando a lo lejos a través de las ventanas cerradas. La sensación de que la dictadura, a la vez que ha desaparecido hace tiempo, sigue presente de forma inquietante se transmite con claridad. Fotografías similares de lugares infames y de personas dañadas o aún amenazantes salpican el libro, dándole una calidad íntima, casi hogareña.
Esto es engañoso. Además de una búsqueda personal, el libro es el resultado de una maquinaria de investigación bien dotada de recursos. En los agradecimientos se nombran catorce asistentes de investigación, y los numerosos contactos legales y políticos de Sands en todo el mundo se aprovechan al máximo, proporcionando información privilegiada y asesoramiento experto, además de realizar presentaciones entre personas. Casi todos los sujetos de interés para Sands acceden a hablar con él o con sus investigadores, y posteriormente se muestra invariablemente elogioso sobre estas fuentes. Dos figuras británicas importantes en la historia resultan ser sus vecinos en Hampstead. Gran Bretaña y Chile son países con un entorno social y físico muy reducido, en los que las redes sociales pueden ser muy útiles.
Sands también se basa en gran medida en la obra de Cüppers, el biógrafo de Rauff, para explicar la relación de este con Chile y Pinochet. Rauff y Pinochet se conocieron en la década de 1950, en Ecuador, donde Pinochet enseñaba en una academia militar y Rauff intentaba por primera vez una nueva vida en Sudamérica. En una frase extrañamente expresada, que sugiere una investigación parcialmente digerida, Sands afirma que ambos hombres “llegaron a establecer una estrecha relación social, unidos por un virulento sentimiento anticomunista, el respeto por los temas alemanes y un interés compartido por el todo lo que rodeaba al nazismo”. Pinochet fue uno de los que convencieron a Rauff para que se mudara a Chile en 1958.
Durante la década de 1960 y principios de la de 1970, ambos hombres se vieron mucho menos. Rauff, quien dirigía la conservera de cangrejo y mantenía un perfil bajo en Punta Arenas y sus alrededores, se encontraba a más de 2000 kilómetros de las ciudades del centro y norte de Chile a las que Pinochet fue destinado mientras ascendía en la jerarquía del ejército. Luego, en 1974, unos meses después del golpe, la conservera recibió una visita oficial de dos colegas de alto rango de Pinochet en el nuevo gobierno militar. Sands admite que el objeto de la visita sigue siendo incierto, pero esto no le impide sacar una conclusión sobre la relación de Rauff con el régimen: él tenía ahora "contactos en las más altas esferas”. Para 1976, Rauff viajaba regularmente a Santiago en aviones de la fuerza aérea, "a veces llegaba a pasar semanas fuera de Punta Arenas”. En 1978, se mudó a la capital. En una carta a su sobrino en 1980, describió su estatus en términos ostentosos pero enigmáticos: “Estoy protegido como un monumento”.
Tras el fin de la dictadura en 1990, Pinochet parecía disfrutar de una impunidad similar. Entonces, repentinamente, en octubre de 1998, fue arrestado en Londres por violaciones de los derechos humanos y fue detenido en Gran Bretaña hasta marzo de 2000. El libro relata esta conocida saga, con el objetivo de añadir nuevos elementos e interpretaciones. De nuevo, Sands revela un interés personal. El asesinato de su pariente Carmelo Soria a manos de la DINA fue uno de los motivos del arresto de Pinochet. De manera extraña, se le pidió que actuara como abogado de Pinochet. Él se las arregló para escabullirse del trabajo alegando que ya había declarado en una entrevista con la BBC que Pinochet no debía gozar de inmunidad procesal. Poco después, tras ser contactado por Human Rights Watch, se unió al lado anti-Pinochet en el caso.
Sands jugó un papel relativamente menor en los dieciséis meses de debates legales sin precedentes que siguieron, pero estuvo presente en el tribunal la mayor parte de los días importantes. Su relato del proceso es ágil y claro, aunque un poco entrecortado y con una redacción algo comercial (“la expectación y la ansiedad flotaban en el aire”), y no agrega mucho a la narrativa conocida. Más útil aún, consigue que participantes clave en el asunto, como Jack Straw, el entonces ministro del Interior, se sinceren. “Podría haber decidido que [Pinochet] estaba en condiciones de viajar y ponerlo en manos de los tribunales españoles”, le dice Straw a Sands. “Ojalá lo hubiera hecho”.
El libro también incluye información intrigante sobre uno de los abogados de Pinochet, Miguel Schweitzer, con quien Sands se sentó en el tribunal:
“Un hombre de mediana edad, elegantemente vestido y de rostro carnoso y afable, que desprendía un agradable olor y exhibía una generosa mata de cabello blanco muy bien cuidado. Aquella mañana se presentó con una voz cálida y melodiosa y un apretón de manos, hablando un inglés con marcado acento español”.
Como sucedió con muchos de los facilitadores y partidarios de Pinochet en los establishments chilenos y británicos, durante su detención, así como durante su dictadura, las maneras de Schweitzer, muy conscientemente civilizadas, y sus argumentos superficialmente razonables sobre el derecho de Chile a autogobernarse distrajeron de las electrocuciones y lanzamientos desde helicópteros, en las que el régimen de Pinochet se especializaba. La admisión de Sands de que Schweitzer lo sedujo un poco —“La verdad es que me caía bien”— sugiere que incluso quienes investigan los horrores del autoritarismo a veces buscan distraerse, y quizá incluso creer por un momento que no ocurrieron. Sands también revela algo más específico sobre Schweitzer: décadas antes, siendo estudiante de derecho, había ayudado a Rauff a frustrar el intento de Alemania Occidental de extraditarlo. Al igual que quienes se oponen a las dictaduras, quienes defienden los regímenes suelen estar comprometidos por un largo trayecto.
El otro personaje fresco y memorable en las numerosas secciones del libro sobre la estancia de Pinochet en Gran Bretaña es Jean Pateras. Lectora del Daily Mail residente en Sloane Square, de ascendencia chilena, argentina y británica, fue contratada por la Policía Metropolitana como intérprete de Pinochet. Pensaba que era un "malvado hijo de puta", pero cumplió con su deber concienzudamente. Su silenciosa venganza consiste en haberlo visto en su peor momento y ahora habérselo contado todo a Sands. En una ocasión, creyendo erróneamente que estaba a punto de ser liberado de su tan estrecho arresto domiciliario en Surrey, Pinochet se sentó “rodeado de bolsos de Burberry y Harrods”. La perspectiva de regresar a Chile había animado a su familia a hacer “compras masivas”.
El escape final de Pinochet desde Inglaterra aparece sesenta páginas antes del final del libro, y la atención se centra de nuevo en Rauff. Parte de lo que hizo por la DINA se hace más evidente. Al igual que en el Holocausto, se trataba de una flota de camiones, el confinamiento de personas en su interior y la eliminación de los cuerpos mediante métodos industriales. Los camiones prestaban servicio a centros de tortura de todo el país: Londres 38, una dirección en una bonita zona del centro de Santiago, fue uno de los más notorios. La escala de la operación y la rapidez con la que se montó —los camiones y la fábrica de harina de pescado fueron tomados por los militares el día del golpe— sugieren, como señala Sands, que se planeó y puso en marcha mientras Chile aún era una democracia. Cuando la política democrática se vuelve lo suficientemente agria —como ocurrió durante la presidencia de Allende, cuando sus políticas socialistas amenazaron con acabar con muchas largamente establecidas jerarquías chilenas—, la frontera entre el conservadurismo típico y una versión autoritaria de “emergencia” puede llegar a difuminarse tanto que desaparece por completo.
Sands no prueba todo lo que se alega que Rauff hizo en Chile. Exactamente cuándo comenzó a trabajar para el régimen de Pinochet, cuáles eran sus cargos, cuánto duraron: nada está establecido con certeza. Sands dedica mucho tiempo a confirmar los rumores de que Rauff participó en el diseño o la gestión de un campo de concentración para presos políticos cerca de Punta Arenas. El campo ciertamente existió, en la cercana isla Dawson. En marzo de 1974, el periodista británico de derecha Peregrine Worsthorne obtuvo permiso para visitarlo para el Sunday Telegraph. En su relato, inquietantemente crédulo, describió sus condiciones “duras, pero no escabrosas” y al comandante con “mejillas sonrosadas y una sonrisa dulce y humorística”. Sands no menciona este episodio, ni los muchos otros ejemplos de entusiasmo por el régimen entre los conservadores de democracias fuera de Chile; en cierto modo, un fenómeno más inquietante y significativo que las estrechas relaciones del régimen con antiguos nazis. A pesar de los esfuerzos de Sands, Rauff sigue siendo una presencia difusa en el campo de concentración, posiblemente una ficción conveniente para algunos chilenos, un extranjero al que culpar de lo ocurrido allí. Su papel en los centros de tortura está establecido de manera más sólida, aunque no definitiva. En un impactante pasaje final, dos sobrevivientes de la sala de electrocución de Londres 38, León Gómez y Miguel Ángel, visitan el edificio con Sands. “Rauff miraba y escuchaba”, recuerda Gómez, “y a veces hacía un ademán como diciendo: ‘¡Más corriente’ o ‘¡Corten la corriente!’. Pero el alemán, que hablaba en alemán, sobre todo escuchaba”. Miguel Ángel no está tan seguro: “Sabes que van a torturarte y te pones tan tenso que no te fijas en nada”.
Sands descubre que otros edificios que Rauff y la DINA usaban han sido demolidos. Gran parte de la documentación de esa policía secreta ha sido destruida. Muchos chilenos, ya sean víctimas o participantes, todavía tienen demasiado miedo de hablar sobre algunas de las cosas que hizo la dictadura, incluso treinta años después del regreso de la democracia. Y quienes fueron arrastrados por Chile por la red de camionetas de Rauff no pueden revelar lo que sufrieron. Como le dice un juez chileno a Sands: “no sabemos de nadie que llevaran en esas camionetas y luego liberaran”.
-
Artículo aparecido originalmente en London Review of Books 47-12 (2025).
Se traduce con autorización de su autor. Traducción: Patricio Tapia.
-
Calle Londres 38
Philippe Sands
Trad. F. J. Ramos y J. M. Salmerón
Editorial Anagrama, 2025

















































