El aplauso
- Marcelo Ortiz

- 30 jul 2025
- 5 Min. de lectura
¿Es posible preguntarse cuáles son los materiales con los que se construye una novela? ¿Vale la pena esa aproximación? Si ambas preguntas fuesen afirmativas, podríamos decir entonces que, por ejemplo, una novela como Iluminación artificial está construida desde los materiales de la poesía. Una novela como Vals chilote o Jamás el fuego nunca o Me dijo Miranda lo hacen desde las utopías y sus fracturas. Podríamos decir, en fin, que una novela como Poste restante se elabora narrativamente desde el diario de viaje y otros tejidos residuales.
Si quisiéramos, podríamos construir distintas tradiciones de la novela nacional a partir de los materiales con los que trabajan los escritores para darles forma. Decir materiales no es lo mismo que decir “argumento”; nada más alejado que eso. El material es algo bastante más estructural que un tema: se refiere al tipo de forma socialmente estable (o inestable) que se encuentra latente en su construcción, el sustrato narratológico que está presente en cada novela.
¿Desde dónde se construye Chilco de Daniela Catrileo? Un fragmento nos podría ayudar a responder esta pregunta: “Siempre creí que no alcanzaría a presenciar algo así, que este tipo de experiencias las viviría otras generaciones o que ocurriría primero en otros países. Esto es porque tenemos una imagen preconcebida de la guerra, una imagen del fin. Crecemos con esas ideas que nos inyectan a través de diferentes artefactos, año tras año. Sin embargo, las imágenes del horror están desparramadas en nuestra imaginación sobre un territorio desconocido o en un pasado inerte. En un más allá inalcanzable que apenas sabemos nombrar en el mapa extendido de la humanidad.”
Quien habla es Marina, la narradora, una chica proveniente de un barrio marginalizado de la capital. Es perfilada como una joven impenitente, crítica con la sociedad y algo utópica. Por supuesto, es también lesbiana, posición que le permite marcar una saludable distancia (una distancia casi nada problemática) con su progenie, mujeres trabajadoras y esforzadas que han salido a delante gracias a sus propios esfuerzos, sin necesidad tener hombres en sus vidas, todos los cuales han resultado ser unos típicos abandonadores.
Marina es una voz narrativa pedagógica, que no puede cesar de explicar lo evidente, que no desaprovecha oportunidad de teorizar sobre algún asunto de la trama, y que por momentos pareciera asumir que el lector o lectora debe ser guiado a las conclusiones que ella misma estima importantes. Es una voz irritante, en el siguiente sentido: irritante muy a su pesar, involuntariamente insufrible.
Una voz así puede darse ciertas licencias. Por supuesto, no sólo tiene la libertad de obedecer a la compulsión frenética de decir cosas inteligentes todo el tiempo, sino también puede darse el lujo de ser inconsistente desde un punto de vista político. Puede criticar el progresismo blanco de las artistas provenientes de las grandes potencias, pero también puede imaginar una ciudad reconstruida desde las cenizas a partir de artistas como Matta-Clark. Puede criticar la mirada antropológica sobre el pueblo mapuche, sediento de “fantasías ancestrales” y pensamiento mágico, pero tiene la libertad de decir que, si la ascendencia no lo “llevas encarnado en el cuerpo, en la memoria, jamás podrás saber cómo se siente”. Puede tratar de derrumbar la mirada colonial sobre lo mapuche, pero luego puede describir la isla de Chilco como un lugar donde los hombres tienen la costumbre de ir a un cuchitril a beber alcohol y las mujeres prefieren “mirar por las ventanas, escribir cartas o leer viejos diarios”. La voz de Marina es una voz que no avanza si no reconstruye todo eso que quiere derrumbar. Que tropieza constantemente con las piedras que lanza hacia delante.
Marina vive con Pascale, su pareja, en un pequeño departamento en pleno centro de la capital, desde donde ambas observan la destrucción de la ciudad y son parte de movimientos sociales que buscan desestabilizar el sistema. De las dos, es Pascale la que carga con la tradición lafkenche, la que tiene familiares en Chilco, y por tanto la que está autorizada (según la lógica de la misma novela) a decir cosas como que la ascendencia si no se lleva cargada en el cuerpo y en la memoria, no se puede comprender a cabalidad. ¿Por qué entonces es Marina la que dice esto, con tanta propiedad? ¿Le basta con ser nieta de una migrante peruana? Según el estándar moral que la propia novela instala, no le bastaría.
Pero dejemos esta inconsistencia de lado. La relación entre Pascale y Marina está rodeada de un patetismo desconcertante. Abundan las frases hechas, cargadas de una melosidad que poco tiene que ver con la ternura. Se puede leer en una de sus páginas: “Aquella vez, como si Pascale tuviera un centenario más de experiencia, secó mis lágrimas, besó mis hombros y preparó una agüita con azúcar y toronjil (...) Y me sentí pequeñita, como una bacteria que oscila ante la mirada del microscopio y necesita del movimiento de sus hermanas bacterias para confirmar su existencia”. Y también, un poco más adelante: “Esto, por ejemplo, me desplaza a la primera vez que me quedé en el piso de Pascale, la primera noche que desperté a su lado. Labios tibios, gruesos. El palpitar de su corazón. Toco su constelación de lunares, la cicatriz de su rostro iluminada por el sol de la mañana. Un beso largo, lenguas que se palpan, se reconocen.”
Los diálogos tampoco se quedan atrás. Este aspecto es, probablemente, el más desdichado de la novela, pues en ellos es posible observar todo lo que he dicho hasta el momento, y algunas cosas más. Sea como fuere, son diálogos empaquetados y truncos, donde pareciera que asistimos a la conversación entre dos inteligencias artificiales. En ellos se evidencia el esnobismo de la narradora (que ella misma detesta) y el poco oficio de Catrileo con la lengua oral. Por ejemplo, poner una coma antes del “po”, como en el siguiente diálogo: “Promete que no te vas a enojar, po”, revela el intento de literaturizar la lengua oral en el traspaso hacia lo escrito. En la lengua oral, esa muletilla jamás se ha escuchado con esa pausa que induce la coma. Corregir su musicalidad no sólo devela el miedo de Catrileo de parecer demasiado informal, sino también es signo de su intento de ajustarse a las normas burguesas de buena escritura, esfuerzo que la propia novela intenta una vez más desalojar.
¿Sorprende esto? Desde mi punto de vista, no, pues en el fondo lo que hay aquí es una desesperación por recibir el aplauso cerrado de la academia. Chilco es un monstruo de Frankenstein: un poco de teoría decolonial por aquí, un poco de esnobismo por allá; un poco de movimientos sociales por aquí, un poco de ambiente postapocalíptico por allá. Chilco tiene todos los ingredientes para ser el nuevo fetiche de la academia nacional y latinoamericana, ese objeto que permitirá oxigenar unos estudios literarios que ya hace tiempo vienen de capa caída. Todo en esta novela es fallido: la construcción de un ambiente postapocalíptico, demasiado forzado en su introducción al texto; la voz narrativa, incoherente y políticamente inconsistente; los diálogos, automatizados y torpes en el uso de la lengua oral. Chilco es, además, una novela peligrosa desde un punto de vista político, pues se ajusta muy bien a cierta deriva reaccionaria de la narrativa de los últimos años, donde la única forma de construir una alternativa a nuestro presente es volviendo a nuestros orígenes, de una manera más o menos melancólica y un tanto más desesperada. En esta novela, se asoma la siguiente idea: la destrucción del capitalismo conllevaría de suyo la destrucción irremediable del mundo.
¿Desde dónde se escribe Chilco, entonces? ¿Cuáles son sus materiales narratológicos? No son, por cierto, esos espíritus románticos con que la literatura supo criticar al capitalismo industrial. Tampoco es la lengua oral. El material de construcción de Chilco es el paper académico. Es de allí, de su exceso de explicación y su pedagogía somnolienta, de donde Catrileo extrae sus herramientas para concebir esta novela, un texto que sin lugar a dudas les permitirá a unos cuantos académicos acariciarse la barba y financiar, por varios años más, sus nuevos proyectos de investigación universitaria.












![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)
![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)










![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)
![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_128,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)


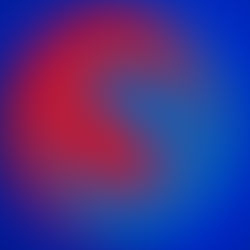











![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)
![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)







