En busca del relato perdido
- Pablo Aravena

- 28 oct 2025
- 6 Min. de lectura
Sobre "Coyuntura", de Justo Pastor Mellado
Este libro bien puede ser entendido como la crónica de un examen, es decir del ejercicio analítico que el autor hace de la exposición “Luchas por el arte. Mapa de relaciones y disputas por la hegemonía del arte (1843-1933)”, montada en el Museo Nacional de Bellas Artes a partir de diciembre del 2022, al cuidado de Gloria Cortés y Eva Cancino, curadora y encargada de colección respectivamente. Los textos reunidos en este volumen fueron primero publicados en el blog de Mellado entre el 3 enero de 2023 y el 11 de septiembre de 2024. Paró de escribir, según confiesa en el Postfacio de este libro, “ante la absoluta ausencia de respuesta polémica en torno a un problema que hacía reflexionar sobre el estatuto de la crítica museal” (p. 185).
Pero ¿qué es lo que motivó tanta escritura (unilateral)? ¿Qué cualidad en particular poseía esta exposición que la dotaba de una potencia tan interpelante para Mellado? Pues nada menos que la pretensión de reinterpretar la historia de la pintura chilena desde mediados del siglo XIX hasta medidos del siglo XX. Los recursos para contar de otra manera esta historia fueron fundamentalmente tres: retirar los marcos de las pinturas para agruparlas en constelaciones formando distintos bloques iconográficos sometiendo las piezas a una proximidad rayana en la fricción. La proximidad forzada es un atentado visual, “las curadoras disponen las obras para producir un estallido relacional que ha sido percibido como una provocación” (p. 90). En efecto la operación resulta insoportable para quien asiste al museo para ver que le confirmen el orden de un relato, “es en función de ese ‘regreso al orden’ que se organiza el malestar de los historiadores del arte” (p. 92)
Muy acorde a lo que se llevaba en aquel tiempo “postestallido”, había cierto grado de iconoclasia comprometida en dichas operaciones curatoriales. Mellado nos habla de una “desmonumentalización del marco”, “porque quitarle el marco a las obras hace efectiva la crítica de la representación pictórica delatando, no solo su materialidad, sino su origen de clase” (p. 26), hay aquí un acto de crítica patrimonial o una “des/patrimonialización encubierta”, pues sin sus marcos las pinturas experimentan una depreciación, si no, un adelgazamiento de su materialidad simbólica. Sin sus marcos las pinturas son desjerarquizadas, pierden su orden. Pero el asunto no termina aquí: la exposición introduce también piezas “otras”, “ya sea como nuevas adquisiciones, ya sea como exhibición reparatoria” (p. 27). Y así pueden colindar una pintura de Roko Matjasic, que reproduce la escena de un carretonero, con un textil mapuche de Amelia Astudillo, “exhibido como pintura” (p. 69), ingresadas a la “colección histórica”, el 2019 y el 2022 respectivamente: un lapsus, comenta Mellado. Pero lo que se busca acá es el “triunfo efectivo de una estrategia curatorial sub-alterna” (p. 25)
Las apreciaciones de Mellado sobre la exposición y el trabajo curatorial en modo alguno son descalificatorias ni tajantes, de hecho ha dedicado tiempo y energía en su análisis, como insiste de diversos modos en sus textos “el éxito de una exposición reside en lo que da a pensar. Esta exposición es exitosa por la operación analítica que promueve” (p. 33). “Una exposición como ‘Luchas por el arte’ tiene -sostiene Mellado-, para mí, el valor de ‘hacer trabajar’ más allá, unas hipótesis sobre las que he transitado” (p. 186). Dichas tesis están contenidas principalmente en un texto del autor, bastante anterior a la exposición (2002), titulado “El museo y la lucha de clases”, que prefigura el presente libro y además es incorporado dentro del Postfacio.
Lo que como lector me interesa del libro de Mellado es de qué manera ayuda a pensar un problema de teoría de la historia: el que dice relación con las interpretaciones de la historia. ¿Qué es interpretar la historia? ¿No es desde un principio su única posibilidad la interpretación? ¿Qué relación tienen las diversas interpretaciones entre sí? ¿Simplemente se complementan o más bien compiten y rivalizan? Cuándo se asienta un relato, ¿qué es lo que hace que este, en un momento determinado, deje de ser un orden aceptable, verosímil? ¿La interpretación más radical no abriría acaso la puerta a una suerte de afuera de la historia como rerum gestarum, a un abandono de su forma más obvia, es decir a un alejamiento de la narratividad?
El desorden y reordenamiento de la historia de la pintura chilena que se realiza en la exposición “Luchas por el arte” es una operación osada que requiere de valentía, o bien de un cierto “envalentonamiento”, para entrar en competencia, para disputar la hegemonía del relato. La pista la da el propio autor en el capítulo titulado “Audacia”: “No deja de ser significativo que la elaboración de esta exposición tuviese lugar mientras sesionaba la Convención Constitucional cuyo texto fue rechazado en un plebiscito. De haber sido otro el resultado, la exposición hubiese adquirido otra dimensión pública” (p. 30). El pasado fue reordenado desde aquí en “Luchas por el arte”.
Vuelvo en este punto a las preguntas: ¿Qué relación tienen las diversas interpretaciones entre sí?, ¿qué es lo que hace que un relato deje de ser un orden aceptable, verosímil? Me parece que el caso nos revela que estamos frente ante las ultimas expresiones de la subjetividad moderna: la “conciencia histórica”, aquella en la cual historia y política debían ir juntas, es decir en donde la legitimidad de una apuesta política se jugaba en gran medida en la lucha por el sentido de un pasado para cargar de razón, o necesidad, el proyecto presente. Algo de eso queda, como ruina, cuando operadores y emprendedores políticos hoy nos hablan de la necesidad de “darnos un relato”.
Es un procedimiento que puede ser llevado adelante con refinamiento (por ejemplo, mediante un debate historiográfico, cuando la democracia es extendida) o con rusticidad (por ejemplo, imponiendo un panegírico por coacción, como pasa en las dictaduras). Puede sonar a perogrullada, pero nunca está demás recordar el poder que ejerce el presente sobre el pasado, un poder que quedó bellamente representado por Benjamin en la metáfora del movimiento de heliotropismo del pasado histórico respecto del presente que lo ilumina, tal como los girasoles persiguen al sol (Tesis de filosofía de la historia). En esta misma estela de pensamiento quizá sea Hannah Arendt quien con mayor precisión haya descrito el procedimiento:
“... el propio pasado emerge conjuntamente con el acontecimiento. Sólo cuando ha ocurrido algo irrevocable podemos intentar trazar su historia retrospectivamente. El acontecimiento ilumina su propio pasado y jamás puede ser deducido de él. La historia [history] aparece cada vez que ocurre un acontecimiento lo suficientemente importante para iluminar su pasado. Entonces la masa caótica de sucesos pasados emerge como un relato [story] que puede ser contado, porque tiene un comienzo y un final”.[1]
El auténtico acontecimiento trae una crisis, pone en cuestión el sentido de todo, y entonces nos obliga a reordenar los elementos de un relato para volver a dotarnos de un sentido, porque de eso finalmente se trata la crisis: de no poder ver la salida. El agenciamiento político de la crisis consistía, modernamente, en la lucha entre unos sujetos que decían tener la clave para la salida. Otra vez: lucha por la hegemonía.
¿Fue el “estallido” un acontecimiento”? Si un acontecimiento es aquello que interrumpe, algo que acaece sin poder haberlo deducido de sus antecedentes visibles, sí. Pero también es necesario introducir aquí un matiz: lo que leemos como acontecimiento termina revelándonos que había procesos en marcha desde hace mucho, que se encontraban en una fase más avanzada de lo que podíamos saber, y que por esta misma limitación cognoscitiva “nos estallan” en las narices bajo la forma de lo inédito. Pero entonces no se trataría propiamente de un acontecimiento: no interrumpe algo, sino que más bien confirma, de una manera rotunda, lo que ya existía o venía incubándose. El acontecimiento tiene una extensión, una duración, un acaecer, y entonces bien pudiera ser que el triunfo del rechazo no fuera otra cosa, otro evento, sino parte del mismo acontecimiento que llamamos estallido. Solo que su estridencia inaugural nos confundió, a tal punto, que produjo expectativas -tanto como intentos de capitalización política progresista- y arrojó a la gente a actos de audacia de todo tipo -desde luego también de audacia interpretativa-, para luego, en una lógica pasmante, arrastrarnos de modo inexorable a una frustración ingestionable, para finalmente caer en lo que Benjamin llamó un estado de acedia, esto es: en “el sentimiento melancólico de la omnipotencia de la fatalidad, que despoja de todo valor a las actividades humanas y, en consecuencia, lleva al sometimiento total al orden de las cosas existente”. (El drama barroco alemán y la Tesis VII)
Quizá sea este estado el que explique esa “absoluta ausencia de respuesta polémica” frente a la que detuvo su escritura Mellado. La indiferencia como extensión de la acedia.
-
Coyuntura
Justo Pastor Mellado
Editorial Puntángeles, 2025

[1] Arendt, Hannah, “Comprensión y política”, en De la historia a la acción, Barcelona, Paidós,1995, p. 41.













![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)
![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)










![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)
![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_128,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)


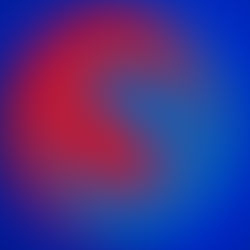











![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)
![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)





