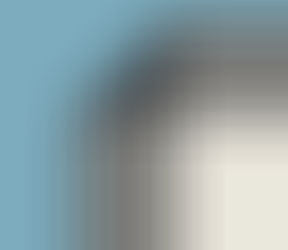Escuchar el silencio del cuerpo
- Gonzalo Bustos

- 27 oct 2024
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 28 oct 2024
“La mente es como el viento y el cuerpo es como la arena: si quieres
saber cómo está soplando el viento, puedes mirar la arena”
Bonnie Bainbridge Cohen
Cada vez más en reuniones de trabajo clínico, supervisiones, o conversaciones cotidianas con colegas coincidimos en la identificación de un tipo de paciente con un acceso muy precario a la simbolización, en los que el malestar no logra ser articulado por el lenguaje y, por ende, la escucha se hace más difícil. Casos cada vez más frecuentes en que los niños no llegarían a desarrollar una escena de juego o los adultos no podrían asociar libremente: “no sé bien de qué hablar hoy”.
En estos casos, me parece que, nuevamente, asistimos a los efectos desubjetivantes que acarrea la era de la inmediatez, de la hiperproductividad, del consumo. El neoliberalismo, con su maquinaria productiva y reductiva, ha vuelto objeto lo que por defecto la clínica psicoanalítica supone como sujetos. No se trata de que las personas se vuelvan objetos sino de que los temas (subject), los significantes, se vuelven sólidos, no tienen falta, no están divididos, es decir, no hay un conflicto entre lo real y su representación. Sabemos que investir, desear, es justo lo que produce la distancia entre la cosa y su representante. Sin embargo, cada vez cuesta más dar con ese trabajo erótico aparentemente pasado de moda en tiempos donde la espera y la incertidumbre no tienen lugar.
Reticentes a arriesgar en la palabra si es que esta no es una inversión que garantice ganancias (idealmente, inmediatas); Yoes muy idénticos a “sí mismos” cuyo proyecto individual supera toda posibilidad de lazo; con formas de hablar que no pueden encerrarse en un tipo diagnóstico específico, ni son reductibles a una estructura psíquica determinada: funcionamientos propios de la subjetividad de nuestra época, en los que el cuerpo, muchas veces, queda inerme frente a la alienación.
Si bien siempre han existido discursos normativos en torno al cuerpo y la sexualidad, hoy es muy difícil darles una vuelta emancipadora pues, en algunos casos, estos se nos presentan en el mercado con un semblante de libertad y empoderamiento. Así la palabra también puede perder sentido y reproducirse de escena en escena vaciada de contenido simbólico.
Sin embargo, el cuerpo, la sustancia, no cede del todo al aplanamiento higienista que parece ser la norma en nuestros días. Y eso me parece un buen pronóstico.
Siguiendo a Freud, comprendemos que no todo el soma llega a ser libidinizado. No todo organismo alcanza el estatuto de cuerpo. Y la relación del cuerpo y la psique está marcada por intrincadas resistencias. Es decir, como toda relación, esta es fallida. Y siempre contamos con un resto.
Quiero decir que antes de tener un cuerpo, padecemos sus influjos excitatorios. Un ejemplo clásico: antes de conocer el placer de comer nuestro plato favorito, todos conocimos la necesidad vital de nutrición –aplacada solo con la ingesta de alimento–. Es entonces, en esa distancia entre la necesidad y su satisfacción, que el bebé puede alucinar el pecho y relacionarse de una manera menos aniquiladora con el displacer experimentado. Allí nace lo que en psicoanálisis se denomina deseo, esa fuerza que nos permite trabajar para alcanzar la descarga, la distensión, el placer.
Freud, en su carta número 52 a Fliess, propone una estratificación en tres niveles del aparato psíquico: una primera transcripción instalaría los signos de percepción, es decir, un registro de lo que nuestro sistema perceptivo (neuronal) captó. En segundo lugar, una reescritura de lo anterior que ya constituiría el material inconsciente: red asociativa de “recuerdos de conceptos”, dice Freud, lo que más tarde denominará Representación-cosa. Y, finalmente, una tercera transcripción que se corresponde con nuestro “Yo”. Aquí, las investiduras pueden acceder a la conciencia y tienen lugar como Representación-palabra. No obstante, todo este proceso de escritura y reescritura no está exento de “fallos”, siendo estos los fenómenos que precipitan en nuestra clínica.
Así, la relación psique-soma supera el clásico dualismo cartesiano mente-cuerpo como entidades separadas, y en la que una (el cuerpo) queda supeditada al gobierno de la otra (la conciencia). Como señala Freud, dicha relación es dable sólo si la entendemos como un ejercicio de escritura. Y Rodulfo enfatiza: “el niño es un ser marcante, ser de marca, demarcado por las marcas que es capaz de escribir”. El autor sostiene que un garabato, un “mamarracho” es la base para la escritura de una frase agenciadora.
Todo sujeto está incompleto, lo que supone inevitablemente malestar, pero también una habilitación que nos permite desear y habilitar sustitutos que favorezcan esa reescritura, desarticulando ciertas asociaciones y creando nuevas traducciones del material, sea este Representación-palabra, Representación-cosa, o, incluso, permanezca como exceso presimbólico.
Y es en el abordaje de este exceso, de lo real del cuerpo, que halla su campo la psicosomática. Allí donde el lenguaje no alcanzó a envolver el vacío, este puede configurar un agujero en el cuerpo. Donde el símbolo no llegó a aposentarse –del todo– se dan los fenómenos psicosomáticos: una presencia en el cuerpo completamente ajena al sujeto y muy compleja de abordar tanto para la medicina como para el psicoanálisis. Se trata de una lesión de órgano sin causa orgánica clara, que tampoco es interpretable como un retorno mediante la conversión histérica. Al igual que la pulsión, tiene lugar en la frontera de lo psíquico y lo somático. Ejemplos hay muchos, como la psoriasis, el vitíligo, la fibromialgia, ciertas alergias, entre otros síndromes clásicos. Cuadros cuyo rótulo les otorga un lugar de necesario reconocimiento, aunque, en ocasiones, se arriesgue adherir a la maquinaria de nomenclaturas cuyo fin es principalmente descriptivo.
Asimismo, habría que agregar los fenómenos de desajuste. Estos darían cuenta de los fallos en la segunda transcripción propuesta por Freud (de signo de percepción a representación-cosa), emergidos a medio camino entre los fenómenos psicosomáticos (primera transcripción) y la Histeria (tercera transcripción). Novedoso aporte de la psicoanalista Liliana Messina a la escucha del cuerpo en análisis.
Es decir, siguiendo el primer modelo freudiano de estratificación del aparato psíquico, en ningún caso se daría una transcripción subjetivante sin fallos.
Ahora bien, volviendo sobre el inicio, creo que en un mundo donde el bombardeo de estímulos –por ejemplo a través de rrss– configura un scrolling interminable que va desde virales o trends “inocuos”, a noticias que actualizan el número de muertes en Palestina producto de un genocidio implacable; la metabolización de la realidad se vuelve una experiencia enloquecedora. Intentar preservar la vida –igual que lo hace un bebé llorando desgarradamente– hoy demanda cierto grado de escisión y una postergación del deseo como motor de la vida. No hay tiempo para afectarse por los dolores propios ni menos por los ajenos. Pienso que el dolor, en todas sus formas, hoy padece de un silencio representacional similar al fenómeno psicosomático. Convendría entonces pensar de qué modo los tejidos del cuerpo resienten este exceso de influjos. Inevitable pensar también en los dolores imperceptibles de nuestro cuerpo social, con sus silencios y sus estallidos.
¿Cómo iniciar entonces un trabajo analítico que se anude a ese espacio del cuerpo que se resiste a ser integrado?
Quien viva y hable, porta inevitablemente su propio resto ajeno y silencioso encapsulado en el soma, cuya erotización podría contribuir significativamente a procesos de metabolización del exceso. Y es trabajo del análisis, la oportuna implicación del silencio en la transferencia. La escucha analítica a los eventuales emergentes no apalabrados del cuerpo puede ser un fértil campo de intervención. Subjetivar esa extranjeridad encarnada, enlazándola a una secuencia significante, es una vía hacia la cura posible y muy provechosa. Esto sería, desde mi perspectiva, considerar incluso sensaciones tanto dolorosas como nimias, ciertos fenómenos “naturales” del cuerpo, singulares posturas, tonicidades, motilidades, ritmos respiratorios, entre otras manifestaciones del cuerpo, como la materia prima para el significante.
Marilia Aisenstein, en su libro Deseo, dolor, pensamiento, revisita la noción freudiana del núcleo masoquista, relevando su potencial de organizador y guardián de la vida psíquica; esto, puesto que, a través de una suficiente contención apalabrada, el vacío arrasador puede traducirse en espera, distancia, alucinación, movimiento, placer. Sólo una madre en ausencia puede facilitar su evocación: generosa invitación a pensar creativamente que un cuerpo enfermo puede devenir cuerpo erótico.
En mi ejercicio clínico he conocido de hiperestesias, anestesias, cataratas en edad joven, ginecomastias en la adultez, displasias de cadera, muy frecuentes problemas digestivos, etc. cuya integración en el relato siempre no se oye. Casos en los que, favorablemente, la irrupción del silencio del cuerpo se ha podido articular como un campo susceptible de cercar simbólicamente. Sosteniendo y encauzando la asociación, surgen interrogaciones a etiologías, herencias, u otras respuestas que pueden socavar la singularidad. Es en esa escucha de un cuerpo en ausencia, del malestar “orgánico”, donde creo que la función de réverie del analista sería fundamental para registrar el agujero y comenzar a rodearlo simbólicamente.
Massimo Recalcati, en “El hombre sin inconsciente”, apuesta por una significación retroactiva, por una subjetivación inédita mediante una metonimización inicial allí donde no hay metáfora a interpretar. Hay que poner en circulación la libido. Hay que facilitar el intercambio. Lo bueno del exceso es que puede advenir falta, y nada mejor que la falta para la elaboración.