Hablar por una
- Macarena Marey

- 30 jul 2025
- 6 Min. de lectura
Escribir es estar dispuesta dejar de ser una misma
The difference between poetry and rhetoric
is being ready to kill
yourself
instead of your children.
La diferencia entre la poesía y la retórica
es estar dispuesta a matarte
a vos misma
en lugar de a tus hijos
Audre Lorde, “Power”, 1978
Cuando empecé a pensar que lo que anotaba sobre mi hijo Galileo era un texto inclasificable de filosofía política del autismo (Diario de Galileo, Buenos Aires, Bosque Energético, 2025), inmediatamente registré dos riesgos en los que no debía caer: hablar por otros y la literatura del yo. En una obra que toma mi maternidad de un niño sin habla como inicio de la reflexión esto se volvía difícil. En la presentación del libro el lunes 16 de junio en Buenos Aires, en su contribución, Emi Exposto habló, entre otras cosas, de dar testimonio. Cuando lo escuchaba pensé en los versos de Celan: ¿quién atestigua por el testigo?
Mi escritura es filosófica, no es poética ni literaria. Jamás pude escribir ficción, ni siquiera un cuento, y a esta altura de mi práctica filosófica la escritura me es semiautomática. De hecho, escribí Diario de Galileo con escritura automática, con los ojos cerrados por momentos, con mis hijos yendo y viniendo por la casa, con las ecolalias, zumbidos y sonidos guturales de Galileo como música de fondo; también lo escribí llorando cada vez que veía una epifanía en la escritura, en la pantalla del procesador de textos. Lo escribí, además, mientras cocinaba, mientras preparaba clases para la universidad, mientras lidiaba con la mezquindad de colegas de la academia, mientras mi país era y es objeto del recrudecimiento de la desposesión, también mientras barría, lavaba ropa a mano y pensaba en la lista de las compras. Pero en rigor no lo escribí yo, lo escribieron las yemas de mis dedos volando sobre el teclado.
***
La filosofía bien practicada es metatestimonio y es el ejercicio del metatestimonio lo que permite no caer en la glorificación de la “vivencia” sin mediación, es decir: evitar esa literatura del yo que invirtió los conceptos de la frase ya hecha jirones: “lo personal es político”.
Que lo personal es político significa que muchos malestares son impersonales, no que cualquier fenómeno inmediato de la conciencia de cualquier persona sea un hecho político digno de ser narrado y publicado. Tampoco significa que nuestras emociones sean siempre y en sí mismas universales, interesantes o inauditas. No todo lo que nos pasa es materia poetizable. Sí, muchas más veces, materia prima maleable para la retórica subsumida bajo la valorización del capital. Hay vivencias que se transforman en narraciones para ser vendidas a quienes consumen los productos sin carácter de la industria cultural; incluso, hay hasta una primerización de la economía de la escritura por la que cualquier vivencia dada, sin procesar, es la mercancía estrella de un mercado del morbo ajeno, dispuesta como algodón recién salido de las plantaciones para ser elaborada por las fantasías comerciales de terceros impasibles frente al dolor de las personas que no se les parecen en nada. Pero hay también quienes escriben sobre sus experiencias para poder pensarse desde afuera, porque solamente llevando la percepción y la sensación (ni siquiera digo “el afecto”, “la pasión”, “la emoción” o “el sentimiento”) al concepto, metapercibiéndose, es como muchas personas se salvan –nos salvamos–.
La gente duele. Sobre todo, hurt people hurt people (este giro me lo dijo un amigo y me lo atesoré). La gente rota rompe, la gente quemada quema, la gente jodida jode, dicho en rioplatense.
Es difícil entender la rotura del otro. El otro es un pantalón que nos queda chico o grande e intentamos que nos calce: lo rompemos si no nos rompe, se nos cae si no nos ponemos algo que lo ajuste. Lo que no calza no se nos adapta. Pero el punto es: no tenemos que esperar que otros se nos adapten ni adaptarnos a los otros. Los seres humanos somos seres condenados a estar mal vestidos. Quizás lo mejor sea la desnudez. El destino humano es intentar cubrirnos infructuosamente o decidir aparecer como vinimos al mundo, vulnerables, mostrar nuestra piel.
Hay algo curioso que aprendí de la peor manera. Mi mejor amiga murió por quemaduras extremas y aprendí entonces que la piel es lo más importante de nuestra constitución: es nuestra primera armadura contra un exterior que intenta aniquilarnos. Nuestra piel desnuda señala simbólica y materialmente la fortaleza de nuestra vulnerabilidad.
La literatura del yo es lo contrario de mostrar la piel propia. Es un desfile de moda de ropa blanca y pasada de moda.
Detrás del testimonio desnudo, se entienda o no se entienda, importe o no importe, hay un aura que espera ser contagiada, una pústula, una caricia, una cicatriz fresca y un abrazo.
***
Los sentidos y los conceptos siempre me parecieron más importantes que los sentimientos.
Yo soy hiperacúsica y misófona, también tengo hiperosmia. No puedo separar los “afectos” de la sensibilidad, de la aísthesis más elemental. Un olor casi imperceptible para otras personas puede arruinarme la psiquis en instantes. Un ruido cotidiano puede desarmar mi fortaleza como catapulta de napalm. Tampoco puedo separar un concepto de su base material. Esto no me pasa a mí exclusivamente, les pasa a muchas personas. Saber que este fenómeno subjetivo es un hecho impersonal es el primer paso para poder elevarlo a la autoconciencia: convertir esta “vivencia” en una experiencia compartida, sacarla del estatuto solipsista de un fenómeno más de una conciencia cualquiera y convertirlo, por ejemplo, en un objeto filosófico para la reflexión sobre el modo en el que las personas estamos en el mundo.
Hablar en primera persona no es literatura del yo. Un stream of consciousness de Virginia Woolf no es literatura del yo. Literatura del yo es la escritura en cualquier persona gramatical que pierde de vista que no hay acceso privilegiado a la propia conciencia, que decide ignorar que los sistemas de dominación imparten antes que nada modos de percibir al mundo y de percibirse. Literatura del yo es la narrativa que se toma a sí misma demasiado en serio, es estar torpemente convencida de que el mero procedimiento de la escritura convierte la adaptación más sumisa a la norma en un acto de rebeldía.
***
Mientras escribía más arriba sobre la piel sabía que estaba incurriendo en un uso metafórico. Desde hace un tiempo intento evitar caer en usos metafóricos de aquello que para otras personas y no para mí es índice de inferiorización. La piel no es una abstracción: no existe en este mundo sin estar rígidamente clasificada en taxonomías por racialización y expectativas de las normas de edades y géneros, incluso sin estar condicionada por el acceso a protectores solares y productos de skincare.
Doy un ejemplo que todas las personas que hacemos nuestras propias tareas de cuidado conocemos bien. Las yemas de mis dedos no solamente tipean: también son inmunes al calor de la sartén sobre la que las apoyo inadvertidamente al cocinar.
Y sobre todo: la visibilidad de las cicatrices y sus lugares en la geografía corporal son producto no meramente de una genética de la cicatrización; son cuestiones de clase.
De lo que se sigue: desnudarse no es igual para todo el mundo. No es lo mismo la desnudez para el Rey Desnudo que para quien tiene que evitar una detención racista. Un Rey puede aparecer en bolas cuando quiera: no le pasa nada. En una requisa policial, la piel no blanca tiene que disimularse. No es igual la valentía de la desnudez de las personas cuyas fisonomías y edades –su colágeno– las convierten en mercancías y mercaderes de sus imágenes, que la piel ajada por los trabajos, las amarguras, las quemaduras y los días.
Para las personas cuya epidermis es objeto del proceso de epidermización de una ontología inferiorizante (hablando en fanoniano), cubrirse la piel puede ser un acto de supervivencia. No hablo de la máscara blanca, de la “lactificación alucinatoria” que Fanon destruye en Piel negra, máscaras blancas. Hablo de cuando hay que disimularse a sí misma para sobrevivir.
La piel, como la subjetividad, es una cuestión de relaciones sociales. El tacto, como el sentir, es inseparable del mundo. Nadie tiene aísthesis por fuera de las coordenadas de su existencia en unas relaciones sociales. Tan obvio, tan solapado.
***
La diferencia entre la poesía y la retórica es la diferencia entre póiesis, un decir que es hacer algo en el mundo, y un decir que no es más que biri biri, charlatanería. La escritura es praxis, no es teoría pura (no hay teoría pura, de todos modos). El punto es si la praxis es emancipadora o reproductora de la opresión. La escritura como práctica que puede ser liberadora es la praxis que supera el malestar individual actuando, como sugería el Fanon psiquiatra, de manera orientada a trasformar las relaciones sociales.
La literatura del yo es falsa conciencia, lo contrario de la praxis revolucionaria, es un fijador tóxico de maquillaje que tapa los poros.
Atestiguar por el propio testimonio es separarse de una misma y reencontrarse años después. Es viajar en el tiempo, una odisea sin héroes en la que el destino no es el hogar del que se parte sino tan solo el estar a salvo por un momento breve.
En ese instante salvífico del nostos es cuando la filosofía nos salva de nosotras mismas.














![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)
![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)










![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)
![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_128,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)


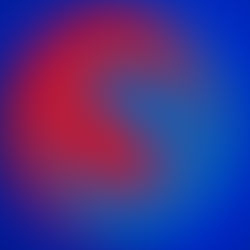











![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)
![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)





