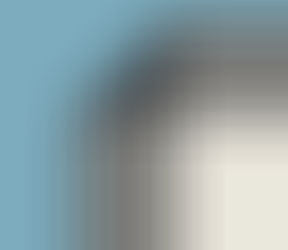Llevar la contra [Susan Sontag] Fragmento
- Melina Alexia Varnavoglou

- 12 dic 2024
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 3 mar 2025
“P: ¿Siempre consigues lo que te propones?
R: Si, el treinta por ciento de las veces.
P: Entonces no siempre consigues lo que te propones.
R: Sí que lo consigo. El treinta por ciento de las veces es siempre”.

Con esta cita extraída de sus diarios Benjamin Moser comienza su formidable biografía “Sontag. Vida y obra”, de más de 800 páginas y dividida en tres grandes partes.
Una de las primeras cosas que Susan conseguirá es ir a la universidad. Cuesta entender como una intelectual de tal voracidad literaria no se crío en un ambiente que la estimulara, en una casa en la que al menos haya libros.
Nace en Tucson en 1933, una ciudad de Arizona en el desierto de Sonora, que como comenta Moser era también un “completo desierto cultural”. Pero de algún modo su ascendencia es un cóctel multicultural que la hizo siempre buscar una cultura diferente: Hija de inmigrantes judíos provenientes de Lituania, su padre comenzó a dirigir una importante empresa de comercio de pieles en China, país donde vivieron hasta poco antes del nacimiento de Susan. Al enviudar, su madre (Mildred Jacobsen) contrae matrimonio con un piloto de avión de origen alemán y se trasladan a Los Ángeles con Susan y su otra hija más pequeña, Judith.
La escena de la adolescente yanqui rebelde, postulándose para varias universidades para huir de la casa de sus padres es harto conocida. Pero el itinerario académico de Susan lejos de ser lineal será más bien ecléctico.
Aspirando inicialmente a la prestigiosa Universidad de Chicago, pero vetada por su madre, sumada a la intromisión de su padrastro al respecto, Susan “se conformaba con la Universidad de California en Los Ángeles. Pero entonces surgió una tercera alternativa: Berkeley, buque insignia de la Universidad de California, que quedaba cerca de casa pero no demasiado” repone Moser.
En “La Cal”, como reza el lema del escudo de esta casa de estudios (fiat lux), se hizo la luz para la joven Susan. La vida universitaria en Berkeley, la más artística de las universidades yanquis, le proporcionará ese ambiente que tanto ansiaba: encontrarse con las personas y con los libros que la marcarían. En una pequeña librería de San Francisco, Harriet Sommers, su primera novia, le da a leer una novela lésbica, que será iniciática para Susan tanto en lo intelectual como en lo afectivo: “El bosque de la noche” de Djuna Barnes. A los pocos meses en un trabajo monográfico cuestionaría la interpretación de T.S Eliot sobre ella.
Ya encandilada y luego de cursar un año, Susan retoma su objetivo de estudiar en Chicago, esta vez por sus propios medios, obteniendo una beca de 765 dólares y con parte de ahorros que hizo trabajando como administrativa.
Es allí donde Susan adquiere su férrea formación clásica en filosofía. Sin calificaciones, pero de un nivel de exigencia implacable, el tronco común de la currícula se basaba en “los grandes libros”, que abarcaban la Física y la Poética de Aristóteles, la República de Platón, la obra de San Agustín y un recorrido exhaustivo por la historia de la filosofía occidental que concluía aproximadamente con Freud y Marx.
Pero como en el juego de palabras que hace Sócrates en el Fedón, así como Chicago le dará a Susan un robusto soma (cuerpo), sabrá también ser su sema (tumba).
Animada por una amiga, se anota en una asignatura no obligatoria, donde se estudiaban dos textos de Freud: “Moisés y la religión monoteísta“ y “El malestar de la cultura” .
Al finalizar una de las clases el profesor pregunta si alguien quería ayudarlo en sus labores de investigación. Susan, entusiasmada con el estudio de la obra freudiana, se propone solícita para la tarea. Ironizando el tono psicoanalítico Moser comenta que para ella “huérfana de padre, Freud resultó ser el modelo más formidable de padre-filósofo que encontraría en la vida”.
También judío e hijo de inmigrantes europeos empobrecidos por la guerra, este profesor era muy respetado en Chicago y Susan, como joven estudiante estaba muy orgullosa de trabajar para él.
“Soy ayudante de investigación de un profesor de economía llamado Philip Rieff que está escribiendo un libro. Huelga decir que es un gran honor para mí + aprenderé mucho. Además de colaborar en las preparaciones de su libro (investigación + redacción), me encargaré de la mayor parte de las reseñas de libros que Rieff publica en varias revistas de divulgación. Luego le pasaré el resumen + la reseña, ahorrándole la molestia de leer el libro + el corregirá lo que yo he escrito + lo firmará con su propio nombre. En otras palabras, ¡soy una escritora a sueldo!”, testimonia en una carta a su hermana.
Quizás vio como un paso natural, un halago o acaso una especie de supervivencia en la academia el hecho de empezar a relacionarse afectivamente con Philip Rieff, que la doblaba en edad. Al año, antes de cumplir los diecisiete, se casa.
A pesar de no funcionar nunca como amantes, la pareja se convierte en un centro gravitatorio de la intelectualidad y ambos empiezan a escribir en la Partisan Review. En este período conocen también a filósofos cruciales para la teoría estética como Adorno y a Herbert Marcuse, a quien dan asilo en su casa mientras escribe Eros y Civilización.
Ese libro en el que Philip “trabajaba” era Freud. La mente de un moralista, en el cual basará toda su carrera. Pero que tal como la biografía revela a través de más cartas y testimonios, fue escrito en realidad por Susan.
Ella jamás reclamo su autoría, para no entrar en conflicto con este “totalitario emocional”, como lo definió años más tarde. “Estaba dispuesta a renunciar al libro, con tal de librarse de él”, testimonia el hijo de Jacob Taubes, gran amigo de Susan. Ya suficientes problemas tendrían con la tenencia su hijo David, a quien por cierto Philip obligó a gestar, impidiéndole practicarse un aborto.
Más allá de la injusticia –y de lo que podemos aprender de las formas solapadas en que se sustrae el trabajo intelectual de las mujeres-, este episodio permite trazar un punto de inflexión en el pensamiento filosófico de Susan: su ruptura con la teoría freudiana dará paso a la crítica del esquema interpretativo del mundo.
El problema que identifica en Freud es, a grandes rasgos, el siguiente: la reducción de la realidad de todos los fenómenos a su “contenido manifiesto” y como contraparte, la posibilidad de hacerlos inteligibles sólo mediante la superioridad –moral- de quien logra escrudiñar bien estos contenidos (el psicoanalista) hasta extraer su “significado verdadero”. Luego, el vicio teórico de tomar esta interpretación como un conocimiento, inventando así regularidades, patrones, síntomas, por el hecho de caer bajo significados equivalentes.
También en este libro criticará la escisión incuestionable entre “sexo” e “intelecto”, atribuido sobre todo a las mujeres y la concepción del cuerpo como un síntoma de las “exigencias mentales”. Si bien se entusiasma con sus investigaciones al respecto del deseo homosexual, muestra que Freud lejos de resistirse a la moralidad, nos incita a ella.
Por esto dice Moser que el título de Contra la interpretación podría leerse en realidad como “Contra Freud”: “Las doctrinas modernas más celebradas e influyentes, la de Marx y la de Freud, son en realidad sistemas hermenéuticos perfeccionados, agresivas e impías teorías de la interpretación” concluirá en ese ensayo, firmando ahora sí con su nombre propio.