Siempre distinta: Preferiría que me imaginaran sin cabeza, de María José Bilbao
- Juan Manuel Silva Barandica

- 30 jul 2025
- 4 Min. de lectura
Son cuentos que juegan a la pinta, puesto que cada parte se conecta a la siguiente no por la búsqueda de una resolución o un giro o una revelación, sino más bien para conducir la energía del vagabundeo y la sorpresa, esa electrocución que agazapada espera, casi fumando, a la vuelta de la página.

Cuando se trabaja con palabras, más del lado de la lectura que de la escritura —caras de una misma página, siempre distinta—, la perfecta metáfora del dinero se despoja de sentidos y parece literal, manejable.
Hablo de dinero por no decir literatura —recordando a Borges y Wallace Stevens— y para no echarle la culpa a nadie. El hábito provoca que se active la función de autocompletar: en términos precisos, la inferencia es la que rellena los espacios ambiguos con info, con data.
Contamina, además, lo que se lee y los lectores profesionales acaban pasándose películas similares: qué cosa vendrá a continuación, cuándo se usará todo lo que se ubicó en el comienzo (sería muy gracioso leer la historia del mundo desde el Génesis bajo la premisa de que si se deja un arma encima de una mesa esta se debe usar) y qué será lo que me oculta el narrador o la narradora.
Desde luego, hablo del relato moderno, la capa de la torta más cercana a la boca. Pero hay también relatos folklóricos que hablaban de prohibiciones y reglas; historias de quienes sobrevivieron la batalla o los que se hundieron como una nave bajo el nocturno y vinoso mar.
El cuento trabaja una sabiduría y un conocimiento, respectivamente, de una acumulación dinámica de astucias y de síntesis, de selección natural.
Sergio Chejfec trata esto en el primer ensayo del libro El visitante (Excursiones, 2017) metiendo la voz de la mente, el ensayista, digamos, en un relato, como un personaje más que busca la diferencia entre lo que se sabe y lo que se conoce.
Se conocen muchos relatos, pero no se sabe a ciencia cierta qué cosa son. Sin ir tan lejos (Córdoba), Juan Filloy en Gentuza (1991) parodia seriamente a Teofrasto en sus Caracteres y se vale de la silueta del cuento (de extensión breve y una acción central) para desarrollar una sabiduría bastante ladina sobre las personas que más le interesan (o no)
En su novela corta (o cuento largo) llamada El habitante y su esperanza, Pablo Neruda escribe a este respecto: “Como ciudadano, soy hombre tranquilo, enemigo de leyes, gobiernos e instituciones establecidas. Tengo repulsión por el burgués, y me gusta la vida de la gente intranquila e insatisfecha, sean estos artistas o criminales”, y lo traigo a colación, simplemente por que fue Neruda quien dijo que Juan Emar —autor de cuentos tan desconocidos que no alcanzamos a saberlos— era nuestro Kafka: ese escritor que gozaba construyendo artificios sobre el conocimiento natural, clásico y judío y las sabidurías desprendidas de la incertidumbre; sus textos no tienen personajes ni acciones que representen la transformación del mundo (y de los personajes y acciones, por añadidura), tampoco giros abruptos o emergencias de relatos que descansan bajo el primer estrato de la narración, como ocurre con la superficie de la Tierra y el emerger violento e intempestivo de un contenido profundo. No, este tipo de textos, ajenos a la ley del cuento —como los delincuentes que adoraba Neruda— y de la legibilidad burguesa, renuncian a las conclusiones, fines y finalidades, ampliamente estudiadas por Frank Kermode, y sin rechazar el lugar común del género abrazan la contradicción del ensayo: parten de la duda para explorar cómo se puede exponer un sujeto, ya sea a través de anécdotas, citas, reflexiones, excursos y descripciones, proponiendo una separación entre el tiempo del relato (que parece calmo e inmóvil, como un lago sin cieno) y el tiempo de la historia (nuestro calendario gregoriano, el chino y el judío, sin irnos por las ramas). Algo así ocurre en la saga de Mishima, en la que esta estrategia detiene el curso de las aguas, esa otra forma del tiempo.
En esto pensé cuando leí por primera vez los cuentos de María José Bilbao (Preferiría que me imaginaran sin cabeza, 2022).
¿Hacia dónde van?
Poco importa la verdad, pues además de jugar con las expectativas son textos que, como ocurre con los mosaicos, exhiben su participación de una unidad mayor distinta al dibujo que representan como conjunto. Cada cuento ejercita un modo diferente de entender el género, con el único factor común de la traición al conocimiento del mismo.
Esto, en realidad, afirma un tipo de saber elusivo, más cercano a la poesía (y la alusión) que al uso del lenguaje para llevar al lector de un punto A a un punto B. Me explico: son cuentos que juegan a la pinta, puesto que cada parte se conecta a la siguiente no por la búsqueda de una resolución o un giro o una revelación, sino más bien para conducir la energía del vagabundeo y la sorpresa, esa electrocución que agazapada espera, casi fumando, a la vuelta de la página.
Ojalá Raúl Ruiz hubiese alcanzado a leer este libro, habría sido interesante saber qué pensaría con ese primer cuento, “Rubio en la escalera”, que parece ir en su primera página hacia una confesión, pero al cambiar de página quiebra su dirección hacia un espacio totalmente distinto, el Metro de Santiago y el trabajo rutinario y gris.
Leer equivale a introducir nuestra mente en un enjambre de ideas, las abejas de María José Bilbao, esos cuentos extraños, como las canciones de Mr Morale, los relatos de Los mejores días, mosaicos hechos de mosaicos, pixeles, rebaños de imágenes que comparten el humor y el vagabundeo chispeante de ese símbolo ruiciano: la conversación de bar, tan especial en Chile, pero con una genealogía densa y lejana. Desde los apuntes de la Iluminaciones de Rimbaud, las notas de Taberna, de Dalton, los hallazgos de Louis Aragon, la Adagia de Stevens, los sampleos surreales de Ashbery y la sintaxis visual del mismo Ruiz.
Si quisiéramos contar la historia de otro modo, podríamos ir con Walter Benjamin a las esquirlas de la Antigüedad que se organizan en el tratado medieval o incluso llegar a los jeroglíficos. Ese “incluso”, por decirlo de otra manera, es lo que dejó “para la historia” mi idea inicial de estos textos, un libro de cuentos tan especial.













![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)
![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)










![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)
![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_128,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)


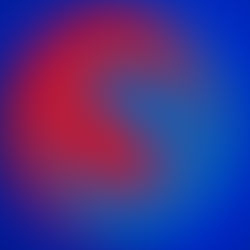











![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)
![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)





