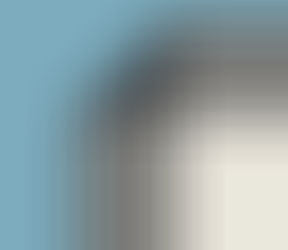Aprender el no-lugar
- Francisca Schweitzer & Pablo Vallejos
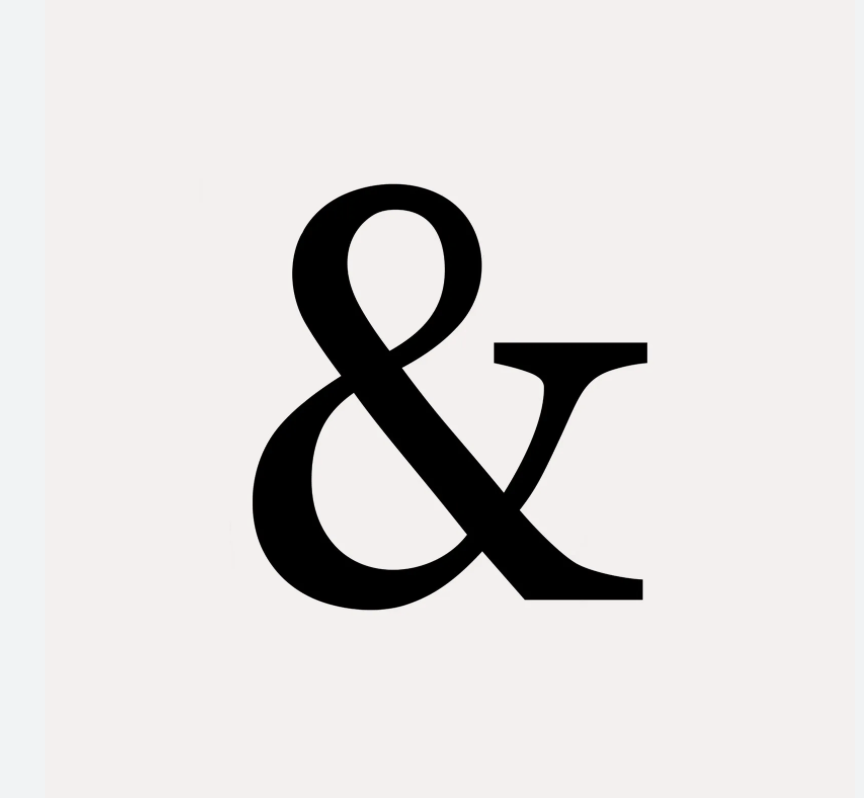
- 6 oct 2025
- 5 Min. de lectura
O de cómo el deseo se desterritorializa cuando todo se vuelve tránsito
Por
Francisca Schweitzer y Pablo Vallejos
Festival Aprender, Santiago
Hay una escena que se repite: alguien sale de una clase, de un taller, de una charla, y no recuerda nada. No porque tenga mala memoria, sino porque no hubo lugar donde alojar lo que pasó. Fue puro tránsito. El antropólogo Marc Augé llamó "no-lugares" a esos espacios de la sobremodernidad donde uno circula sin habitarse: aeropuertos, supermercados, autopistas. Lugares donde "el pasajero solo encuentra su identidad en el control aduanero, en el peaje o en la caja registradora". Donde no hay identidad singular ni relación, "sino soledad y similitud".
¿Y si gran parte de lo que llamamos educación se hubiera vuelto eso: un no-lugar?
No hablamos solo de las aulas. Hablamos de cualquier experiencia de aprendizaje que te atraviesa sin tocarte, que circula sin anclarse, que exige velocidad y olvida el cuerpo. Aprender se volvió, muchas veces, cumplir con un perfil, responder a un indicador, calzar en una métrica. Estudiar para ser empleable. Capacitarse para no quedar afuera. Y los que no logran ese calce quedan en los márgenes, "engrosando las filas de los que aguardan una oportunidad o un devenir antisocial", como si el aprendizaje fuera un peaje y algunos no tuvieran monedas.
El problema no es solo pedagógico. Es político. Porque cuando el aprendizaje pierde territorio —cuando se desancla del deseo, del cuerpo, de la memoria— lo que colapsa es la posibilidad misma de imaginar algo distinto. Una crisis del aprendizaje es una crisis del deseo. Y sin deseo no hay movimiento, no hay pregunta, no hay futuro que valga la pena construir.
El aprendizaje necesita lugar
Topofilia, dicen los geógrafos: el amor al lugar. Aprender no es acumular información; es hacer territorio. Es encontrar un suelo donde pararse, una lengua donde nombrarse, una red donde sostenerse. Pero para eso hace falta algo que la educación instrumental no da: tiempo, presencia, vínculo.
El Festival Aprender en Santiago nació de esa intuición: que era posible crear lugares donde el aprendizaje volviera a ser una práctica viva. Convocamos experiencias diversas —talleres de bonsái, de breakdance, de memoria telefónica, de urbanismo táctico—, buscando que dialogaran entre sí. Invitamos a un skater que fue excluido del sistema educativo y hoy es referente latinoamericano. A organizaciones que enseñan democracia con juegos de mesa. Y vimos cómo se encontraba gente que nunca se hubiera cruzado afuera de ahí.
Lo interesante no era la suma de actividades. Era ver cómo, en cada estación, el aprendizaje dejaba de ser unidireccional. No había un experto que depositaba saber en una audiencia pasiva. Había mediación: alguien que abría un espacio, que hacía una pregunta, que dejaba que el otro también enseñara. El adulto mayor contaba su historia mientras aprendía a podar; la niña enseñaba un paso de baile mientras escuchaba sobre física del movimiento.
Eso que Augé dice sobre los no-lugares —que allí "las relaciones se reconstituyen" por las "astucias milenarias de la invención de lo cotidiano"— pasaba ahí. El festival no eliminaba el no-lugar (seguimos en la sobremodernidad, con sus velocidades y sus ruidos), pero abría grietas donde volver a encontrarse.
¿Quién enseña? ¿Qué media?
La pregunta no es menor. Porque si aprender es hacer territorio, hay que preguntarse: ¿qué —o quién— hace posible ese territorio?
La respuesta obvia es: los maestros, los educadores, los talleristas. Pero eso es quedarse corto. En el festival había "agentes de aprendizaje" que no eran personas: un espacio público que te invitaba a ocuparlo de otra manera, un objeto que te hacía preguntarte cómo estaba hecho, una tecnología que conectaba memorias dispersas.
Pero esto no es exclusivo del festival. También en los colegios, por ejemplo, el aprendizaje ocurre en lugares vivos fuera del aula: en los pasillos, en los recreos, en los baños. Ahí pasan aprendizajes que ningún adulto ve. Circulan saberes en las redes clandestinas del curso —la banda, los grafiteros, los rumores— con más consistencia que cualquier plan curricular. Lo que pasa es que esos territorios del aprendizaje suelen quedar invisibilizados, como si no contaran.
Reconocer eso no es romantizar lo informal. Es ampliar la mirada. Porque si seguimos pensando que el aprendizaje solo pasa en instituciones, con pedagogos certificados y contenidos validados, vamos a seguir perdiendo lo que más importa: la capacidad de las personas de agenciar sus propios procesos de transformación.
Pero acá aparece la primera tensión: ¿cómo se sostiene eso? El festival dura un fin de semana. ¿Y después? ¿Cómo evitar que estas experiencias se vuelvan otra forma de consumo cultural, donde uno va, se emociona y vuelve a su vida sin que nada cambie?
No tenemos una respuesta cerrada. Pero sospechamos que tiene que ver con crear redes, no eventos. Con que esos agentes de aprendizaje —personas, espacios, objetos— se reconozcan como parte de una trama más grande. Con que el aprendizaje deje de ser un momento excepcional (el taller, el curso, la charla) y se vuelva una práctica cotidiana, sostenida en vínculos que persisten.
Si este texto fuera solo celebratorio, estaría mintiendo. Porque también hubo cosas que no funcionaron. Hubo gente que llegó al festival y no encontró su lugar. Hubo talleres donde la mediación no pasó, donde el formato reproducía la misma verticalidad que decía cuestionar. Hubo ausencias: los que no pudieron ir porque trabajaban ese día, porque el festival quedaba lejos, porque no se sintieron convocados.
Y eso importa. Porque si hablamos de aprendizaje como bien común, hay que preguntarse: ¿común para quiénes? ¿Qué exclusiones produce, sin querer, este modelo? ¿Cómo se hace para que no sea solo una experiencia para los que ya están sensibilizados, para los que ya saben que "otro aprendizaje es posible"?
Quizás la respuesta esté en lo que vimos en uno de los talleres: un grupo de jóvenes que llegaron de casualidad, porque pasaban por ahí. Al principio miraban de lejos, con desconfianza. Pero alguien los invitó a participar —sin presión, sin pedagogía— y se quedaron. Al final estaban enseñándole a otros cómo hacer algo que acababan de aprender.
Eso es lo que necesitamos multiplicar: no grandes eventos, sino pequeñas hospitalidades. Gestos mínimos que dicen: acá hay lugar para vos, acá tu saber importa, acá podemos aprender juntos.
Aprender como forma de resistencia
En un mundo donde todo se mide, se acelera, se estandariza, dar tiempo para aprender de otra manera es un gesto subversivo. No porque sea pintoresco o alternativo, sino porque restituye algo fundamental: la posibilidad de que cada persona se reconozca como alguien capaz de transformarse y transformar.
Los pueblos originarios lo saben desde siempre. Las mitohistorias no están hechas solo para ser entendidas, sino para ser sentidas. Y en ese sentir colectivo, el aprendizaje se convierte en una forma de cuidado mutuo, de reinvención del territorio, de restauración del vínculo entre generaciones.
Frente al anonimato del no-lugar, el aprendizaje situado devuelve nombre, historia, voz. Frente al espectador encerrado en su pantalla, aparece el mediador que se implica, que recuerda, que comparte. Frente al miedo y la soledad, la comunidad del aprendizaje nos ofrece una alternativa: reaprender a estar juntos, no desde la unanimidad, sino desde la diferencia.
Pero esto no es automático. Requiere trabajo, paciencia, riesgo. Requiere estar dispuesto a equivocarse, a que no todo funcione, a sostener preguntas sin respuesta. Porque aprender así —desde el deseo, desde la dignidad, desde la imaginación— no es una opción individual. Es una tarea común. Una responsabilidad colectiva. Una pequeña rebelión contra el olvido.
Porque al final, de eso se trata: no se aprende en cualquier parte, se aprende donde uno puede hacer lugar.