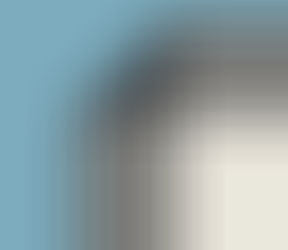Benjamín Ballester: "En Chile hay un mercado negro muy importante de piezas precolombinas"
- Juanita Morales

- 30 jul 2025
- 10 Min. de lectura
¿De dónde salen y cómo llegan los objetos antiguos a los museos? ¿Quiénes los extraen, los hacen circular, los coleccionan y los exhiben? Este intrincado y secreto periplo es lo que el antropólogo chileno Benjamín Ballester ha investigado rigurosa y apasionadamente.
Por Juanita Morales
Egresó de Antropología en la Universidad de Chile y luego hizo un master y un doctorado en Arqueología de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de Francia. Hoy trabaja como investigador asociado en la Universidad de Tarapacá y es editor de la revista del Museo Chileno de Arte Precolombino. Benjamín Ballester es un incansable estudioso y escritor, que se ha enfocado en el desconocido fenómeno de la adquisición y colección de piezas precolombinas. Ha publicado una veintena de libros y múltiples ensayos en revistas especializadas en Chile y el extranjero y ahora está trabajando en un libro que se titula “Las máscaras del coleccionismo: mercado, prestigio y exhibición de objetos precolombinos en Chile durante los siglos XX y XXI”. En él despliega la historia de los objetos prehispánicos que han sido atesorados por distintos personajes, configurando un relato que revela la obsesiva pasión que mueve a los coleccionistas.

¿Se está transformando en una colección propia escribir sobre coleccionistas?
Sí, yo creo que sí. Los coleccionistas tienen esa cosa que es como incombustible, que nunca pueden parar de hacer lo que hacen, porque siempre va a haber un objeto más que desean. A mí me pasa igual. Yo termino de escribir un artículo y luego empiezo otro, porque ya hay otro tema que me apasiona. Estoy siempre buscando algo y siento que nunca voy a terminar.
Estudias el fenómeno del coleccionismo buscando sus acentos más curiosos en la figura del coleccionista y en el objeto coleccionado. ¿Te moviliza el deseo de descubrir qué hay detrás de esa figura?
Mi interés por los coleccionistas tiene que ver con entender el origen de lo que hago en mi disciplina. Toda la arqueología antigua era de coleccionistas; los viajeros venían, saqueaban las tumbas, hacían colecciones con los objetos y luego las estudiaban para generar conocimiento, por eso también tiene un fondo epistemológico. En los museos me di cuenta al estudiar los objetos que todos llegaron por alguna razón. Es una locura pensar que detrás de cada objeto hay una persona y una historia que se desconoce. Por otro lado, mucho del quehacer del investigador de arqueología es una pulsión coleccionista de buscar objetos, ordenarlos, explicarlos y darles un sentido, es decir, el quehacer arqueológico es casi un quehacer de coleccionista.
Desde una perspectiva psicológica ¿cuáles crees que sean las motivaciones, valores, obsesiones de los coleccionistas?
Uno de los rasgos básicos del coleccionista es que las cosas coleccionadas son más importantes que cualquier otra. Ese valor no es intrínseco a las cosas, sino que está en la relación que establecen con ellas. Es una suerte de obsesión o fetiche muy profundo y eso supera a la cosa en sí misma. Esto es un denominador común, incluso para las personas que coleccionan cosas inmateriales. Conocí en el norte a un señor que coleccionaba palabras dichas por otros, las anotaba y hacía glosarios, era un obsesivo de las palabras, tenía libros y libros de vocablos. Entonces ahí hay una relación con el objeto que es sumamente significativa, al punto de que esas personas construyen su identidad en razón de esas cosas que coleccionan. De modo que el coleccionista construye una fachada de sí mismo, se viste de los objetos para construir una imagen de sí. Carlos Cardoen no es Carlos Cardoen sin todos los objetos que tiene encima suyo; lo mismo Sergio Larraín García- Moreno. Él es con esos objetos. Pero creo que, de algún modo, el ser humano lo hace constantemente, con la ropa, con sus casas, lo hace en la arquitectura, en las ciudades.
¿Y esta necesidad de ser con los objetos es genética evolutiva?
Yo no sé si será evolutivo porque se ha estudiado poco. Además que no todas las culturas lo tienen; en las culturas no occidentales es menos común. Hay una exacerbación en la cultura occidental moderna con esta idea de querer explicar y ordenarlo todo. Por eso los museos son principalmente un fenómeno occidental y son, por esencia, la institución emblemática del coleccionismo.
¿El coleccionismo es un modo de conseguir estatus en la jerarquía sociocultural?
Es que funciona en distintas escalas. Por supuesto puede ser una estrategia de posicionamiento. Pero, por ejemplo, un niño que colecciona tarjetas Pokemon, no lo hace sólo porque le gustan ni para escalar socialmente, sino porque construye su identidad personal a través de esos objetos. Lo esencial es que las personas se construyen a sí mismas a través de las cosas y eso es muy bonito.
¿Cuánto hay de vanidad en el gesto del coleccionista?
La vanidad es un factor importante, sobre todo porque esos objetos se exhiben, la colección se hace para ser visible. Y ahí entra lo que proyecta el coleccionista, sobre todo si se viste y se construye con ese objeto. Tiene que ver con la vanidad de querer mostrar algo de uno, y algo que no es cualquier cosa, sino que es hermoseado, ataviado, embellecido o que es sofisticado de alguna manera.
¿Son meticulosos en su orden los coleccionistas?
Derrida dijo acerca del problema del orden que hay estructuras que por definición son desestructuradas y órdenes que por definición son desordenados. En ese sentido, hay diversos tipos de orden, pero creo que todo coleccionista tiene esa cosa meticulosa de querer ordenar, emplazar, juntar, clasificar. Cuando se le pregunta por el lugar de una cosa va a saber dónde está. Todos tienen el patrón en común de la acumulación, cierto ordenamiento propio y el deseo de demostrar.
¿Qué ocurre cuando el coleccionista da alcance a la caza? ¿Qué le provoca esa victoria?
Yo creo que genera un sentimiento contradictorio. Al principio hay satisfacción porque logró la captura, pero inmediatamente aparece una frustración, porque ya no hay nada más que cazar. Los coleccionistas lo tienen clarísimo. Por ejemplo, los que buscan estampillas, cuando consiguen la estampilla más difícil que buscaron toda su vida inmediatamente se les genera un vacío porque todo el desarrollo de este sujeto se construye en torno a un fin o una motivación en particular que si se consigue, se acaba.
¿Hay algún estudio que muestre diferencias entre la forma de coleccionar? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo?
Yo me he especializado en los objetos de arte precolombino y es una actividad esencialmente masculina. Pero se han hecho estudios en el coleccionismo en Gran Bretaña desde la segunda mitad del siglo XX y tanto hombres como mujeres son coleccionistas de diferentes objetos, los hombres en general buscan herramientas, objetos que refuercen su masculinidad. Las colecciones de arte son de gusto compartido pero hay que tener cierta capacidad económica para poder comprar e invertir a través de estos objetos, hay una especulación con ellos, suben de valor y evidentemente la economía siempre está detrás de este fenómeno. Pero también me ha tocado ver algo que es muy interesante y sucede en pueblos chicos, lo que es medio inexplicable, como un caso de estudio al interior de Pichidangui donde hay un señor que tiene su museo propio que se llama el museo de Andonisy con todos los objetos que se te puedan ocurrir. Es un señor del mundo rural que está obsesionado con los objetos más increíbles del mundo, vestimentas de curas del siglo XIX, cosas raras. Y uno se pregunta por qué, qué detona esa pulsión. Eso es lo más llamativo del coleccionismo, es que sigue siendo medio inexplicable y eso lo convierte en un fenómeno muy interesante de estudiar y reflexionar en profundidad. Sigmund Freud fue un gran coleccionista de figuras africanas y decía que trataba de entender la psicología humana a través de esos objetos. La persona hace un juego de reflejos con los objetos, y es retroalimentativo. Tú te reflejas en ellos y ellos te ayudan a construirte. Y también hay una experiencia de aprender a convivir con ellos. Italo Calvino lo describe muy bien en su artículo del recolector de arena y Walter Benjamin en su libro Desembalo mi biblioteca.
El coleccionista primero se enamora de una pieza y luego la investiga.
Sí. Por ejemplo, Sergio Larraín García-Moreno cuando da con la primera pieza precolombina, que es una pieza nazca, se enamoró de ella. No sabía lo que era, primero pensó que era china. Tuvo que ponerse a investigar y se luego se convirtió en un experto en el arte precolombino. Se colecciona por una pasión, pero ese enamoramiento va de la mano con el investigar, con el conocer o tener consciencia de lo que se enamora. Estos personajes se convierten en expertos. Tienen tantos objetos de un tipo, que son la persona que tal vez más sabe sobre ellos. Se trata de un conocimiento práctico, no aprendido en el aula, sino con la búsqueda, con el mercado, con el intercambio de información. Son personas que no paran de conocer esos objetos.
“En Chile hay un mercado negro enorme de piezas precolombinas”
¿Por qué crees que los coleccionistas no muestran sus colecciones hoy?
Este es un factor que varía de cultura en cultura. En Chile no se muestran porque está muy mal visto ostentar posesiones personales, prima la idea de la austeridad, la culpa, el miedo. En el caso de las piezas precolombinas, porque es ilegal comprarlas, entonces la gente no se quiere meter en problemas con mostrarlas. Si tienen colecciones privadas, se las pueden quitar. En Perú, en cambio, muchos coleccionistas privados ostentan sus colecciones, las prestan, las hacen públicas, porque la ley permite formalizarlas ante el Estado, de hecho, los museos más importantes de Perú, son colecciones privadas. Y en Estados Unidos pasa igual con los grandes coleccionistas privados y se hacen libros con sus colecciones. En Chile podría hacerse lo mismo, porque es evidente que mucha gente tiene colecciones, miles de personas. Imagínate si hubiera en Chile un catastro de todas las obras de arte contemporáneas que están en casas de privados, se podrían hacer libros fantásticos de estas obras. Cuando se hacen exhibiciones de obras de Matta, por ejemplo, no son hechas con piezas del Estado, muchas de ellas son de privados. Por lo tanto, el privado colabora en esa labor, pero con el arte precolombino no se puede.
¿Nunca se ha presentado un proyecto de ley que replique la flexibilidad de la ley peruana?
No, y cuando se ha tratado de hacer ha habido resistencia porque lo que dice la ley chilena, que me parece ridícula, es que todos los objetos arqueológicos son del Estado. Y está claro que el Estado es incapaz de hacerse cargo de todo lo que tiene, los museos que hay son insuficientes y en algunos museos, las colecciones están muy deterioradas y malas. Hay que ceder en la posibilidad de que los privados tengan estas colecciones o las universidades, galerías, municipios, y que estén autorizados. Debería promulgarse una ley en donde los privados fueran parte de la solución, porque nadie puede negar que cientos de personas tienen colecciones en sus casas.
Pero existe el caso especial del Museo de Santa Cruz, ¿cuál es status?
Ese museo formalizó su colección ante el Estado, siguió ampliando sus colecciones, pero las hizo públicas. Es un museo privado al igual que el Precolombino, no son del Estado. De hecho el Precolombino tiene piezas que cualquier país latinoamericano podría reclamar. La verdad es que en ningún museo antropológico o arqueológico las piezas llegaron de manera legal, todas en algún momento fueron saqueadas, vendidas, traficadas, de distinta manera.
¿Perú ha pedido devoluciones de piezas?
Sí, ha pedido a museos y privados. A veces Chile ha devuelto piezas y otras no. Luego de una exposición en el museo, un arqueólogo peruano alegó que una pieza le había sido robada de la excavación misma. Y Chile, también ha pedido muchas piezas a Estados Unidos y se las han devuelto porque Chile tiene un convenio con ese país, donde está lleno de galerías de arte que tienen piezas chilenas que se venden todo el tiempo. Chile no tiene ninguna posibilidad de hacerles seguimiento a estas piezas. Tampoco se siguen las subastas de las colecciones particulares de las casas de remates.
¿Cuál es tu opinión respecto a las peticiones de devolución de piezas?
Yo soy un convencido de que los problemas históricos no se resuelven devolviendo piezas, de hecho, los pueden empeorar. Lo primero que hay que hacer es transparentar la historia de la pieza, entenderla y contarla como corresponde y en función de eso evaluar si corresponde la devolución. Muchos de estos objetos que reclaman comunidades indígenas no se sabe de dónde vienen, bajo qué circunstancias fueron sacados del lugar de origen y cómo llegaron a los museos. Una cosa más grave es coleccionar cuerpos humanos que se han saqueado y hay muchas momias en colecciones particulares. Y lo que más piden comunidades indígenas, más que objetos, es la devolución de cuerpos, de sus ancestros, sus abuelos como les dicen, personas que estuvieron enterradas en sus cementerios. Eso lo entiendo más porque quieren enterrar a sus ancestros. Creo que lo importante es que se debata, se genere información y que se sepa cuáles fueron las circunstancias de la adquisición de la pieza.
En tus investigaciones has podido identificar tanto en el pasado como hoy la cadena de personas involucradas en el expolio de piezas, huaqueros, traficantes. ¿Por qué sigue ocurriendo a pesar del marco legal?
Hay una cosa que hay que entender, el marco legal depende de cada cultura y varía en el tiempo. En Chile, la ley prohíbe la compra y venta de piezas desde el año 1970. Pero antes era legal con ciertas restricciones, en cambio en otros lugares sí lo es, como en Europa, Alemania, Suiza, Nueva York, donde puedes comprar y vender sin ningún impedimento. En Chile hay un mercado negro enorme de piezas precolombinas. No se quiere legislar porque tal vez el negocio es muy bueno, con muchas personas involucradas, gente de poder, saqueadores, marchantes, intermediarios. Hay casas de subastas, hay vendedores, hay gente que trafica hacia afuera, también se usa la valija diplomática.
¿A los saqueadores nadie los ve?
Se saquea todo el tiempo, hay montones de formas. Hay personas que saquean con fines económicos y otras que no. Trabajo con varios coleccionistas de Copiapó que hace 20 años se compraron máquinas detectoras de metal. Van a las playas, encuentran metales y excavan la tumba, sacan, guardan. Son especialistas.
¿Y por qué lo hacen?
Algunas familias quieren hacer un museo, para otras es un pasatiempo familiar; otras personas lo hacen por negocio, compran y venden; otros lo hacen por pasión, les gusta la historia, recolectar piezas, donarlas a museos. Tengo treinta y cinco personas identificadas que se dedican a esto desde hace cien años. Si te pillan, pueden detenerte y quitarte las piezas, pero son miles de casos. Lo que se debería impedir es que se destruyan los sitios y permitir que sepamos donde están las colecciones. Es importante que no se trafique con ellas, que no salgan del país. La cantidad de piezas chilenas que hay en los museos europeos es incalculable. Pero creo que la devolución es inviable porque conozco la realidad de los museos en Chile, he visto colecciones en bolsas de basura y tiradas en el piso. ¿Para qué vamos a traer cosas de vuelta si no somos capaces de valorar lo que tenemos?. No se pueden pedir devoluciones sólo porque el objeto es del país, tiene que ser porque el país lo considera importante y si es así no puede estar en una bolsa de basura.