Poética de las vacaciones
- Fernando Pérez Villalón

- 28 mar 2025
- 5 Min. de lectura

Partimos, en masa, una vez que se da la señal, en busca de descanso y de desconexión. Viajamos por carreteras atochadas de autos y camiones, o desde aeropuertos colapsados, terminales de buses o estaciones de trenes desbordantes de viajeros que se lanzan a la aventura. Llegamos a playas, campos, parcelas, campings, lagos, cabañas. Nos morimos de calor, de frío, nos pican mosquitos, tábanos, arañas, sufrimos alergias, nos bronceamos o insolamos, nos resfriamos. Nadamos, caminamos, trotamos, remamos. Visitamos lugares especiales. Comemos y tomamos más de la cuenta, nos preocupa engordar. Papas fritas, asado, sandía, picoteo, pisco sauer. Los niños se aburren, se portan mal, gritan, se enferman o accidentan. Los adultos discuten, se emborrachan, duermen hasta tarde, se exasperan, gastan más de lo que tenían presupuestado, se endeudan, se agobian, se relajan. Los niños se acuestan a la hora que quieren, despiertan temprano igual, se pelean, se ensucian, suben árboles, se caen, tragan agua, atrapan bichos, corren libres por el campo, piden el teléfono, ven tele, comen cualquier cosa…
Luego llega la hora del regreso: los útiles escolares, las cuentas pendientes, otra vez las rutinas domésticas, la vuelta al trabajo, supuestamente de mejor humor pero agotados, cansados del descanso, retomando luego del breve paréntesis la carga de problemas, tareas, discusiones, objetivos, metas, logros, reuniones, comisiones…volvemos ansiosos al computador, a escribir una crónica, un informe, una composición sobre las vacaciones.
Una de las cosas que aprendí este verano fue que descansar me cansa: me viene mejor la desconexión del trabajo en pequeñas dosis y no como un bloque obligatorio que te cae encima en una fecha fija. Mi ritmo ideal es trabajar un poco en algo que me guste una parte de la mañana y luego echarme en la arena, nadar, dar un paseo. Descansar todo el día me parece angustiante, opresivo: me agobia el descanso en exceso, el ocio obligado. Mi abuelo solía contar un chiste: alguien muere y llega a lo que cree que es el cielo. Lo atienden todo el tiempo, le sirven las comidas y le hacen la cama, le traen puntualmente todo lo que necesita. Pero en algún momento quiere levantarse de la silla y prepararse un café, cocinar, lavar los platos, limpiar la habitación. “Lo siento”, le dicen, “no está permitido…” “Pero cómo, si esto es el cielo, tengo que poder hacer lo que me haga feliz.” “No señor, se equivoca, esto es el infierno.” El infierno para mí podría ser así: un lugar donde no me dejan trabajar en lo que quiero y me obligan a estar tranquilo o dedicado a actividades de recreación.
¿Soy trabajólico? ¿Dónde está el límite entre trabajo y descanso, entre obligación y ocio, entre disfrute personal y alienación asalariada? Para mí ese límite es difuso y poroso: trabajo en algo que me gusta, soy profesor de literatura, uno de mis trabajos es leer, y lo sigo haciendo en vacaciones porque me parece extremadamente placentero. No leo lo mismo para el trabajo que para mi gusto personal, pero la separación no es tajante sino de grados. No me imagino corrigiendo pruebas o tesis en mis vacaciones, ni reuniéndome para analizar un plan de estudios, pero sí escribiendo un ensayo o leyendo un libro académico, en dosis pequeñas. Vuelvo otra vez a la genial formulación de Freud y Derrida: ciertas palabras y actividades son de signo doble, ambiguo. Lo familiar puede ser inquietante, el ocio un agobio y el remedio un veneno. Todo depende de las dosis, de las proporciones con las que alimentemos la alquimia del alma.
Dicen que algunas tribus amazónicas trabajan lo justo y necesario para sobrevivir, unas pocas horas cada mañana les bastan para asegurar su subsistencia, el resto de su tiempo es libre. Imagino una vida pescando, meciéndome en una hamaca, contemplando el follaje por horas y horas, mirando a la luz encenderse, extenderse, apagarse. Pero sospecho que no hay vuelta atrás en el pacto que hicimos con la ciencia, la tecnología, el capital: por mucho que la inteligencia artificial amenace con dejarnos sin trabajo, en realidad se las arregla para que trabajemos siempre más, conectados 24/7 a una red que se extiende hasta dentro de nuestros cerebros y manos, sometidos al dictado de esa pequeña pantalla rectangular sin la cual nos sentimos perdidos y huérfanos, a la deriva.
Salir de casa es siempre a la vez estimulante y extenuante, deslumbrante y desilusionante, al menos para quienes consideramos el viaje en su ambigüedad constitutiva: buscamos otra cosa y encontramos lo mismo, porque seguimos siendo quienes somos donde quiera que vayamos. Por todas partes a las que viajo no veo sino una humanidad idéntica sometida al monstruo del tedio, escribía Baudelaire en su poema “Le voyage”, el último texto de Las flores del mal, de un pesimismo a la vez delicioso y demoledor.
Quienes viven en ciudades que son destinos populares se quejan mucho del turismo: dicen que destruye las ciudades, arruina su ritmo de vida, las llena de negocios de pacotilla, tiendas de souvenirs y restaurantes caros y malos, trampas para turistas que le roban la ciudad a sus legítimos habitantes. Es obvio que hay mucho en esa visión de verdad y mucho de monstruoso y grotesco en el turismo: las colas para ver todos los mismos lugares, la infaltable selfie, la invasión de los espacios cotidianos hasta hacerlos invivibles. Pero ¿se podría prohibir? Imagino confinar a cada grupo humano a su sector, permitir uno o dos viajes en la vida y punto, exigirles desplazarse a ritmo lento, apreciando las distancias, quedándose lo suficiente en cada lugar como para entender sus costumbres y ritos, aprender su idioma y sus gestos propios. Obligar al viajero a volver hasta conocer el lugar de destino como si fuera de ahí. Se trata de otra utopía imposible.
En la literatura, el cine y las series, las vacaciones son el escenario perfecto para un crimen, como si al entregarnos al placer fuéramos víctimas más vulnerables que en nuestro entorno habitual: es la fórmula que aseguró el éxito de White Lotus y de varios relatos de Agatha Christie. Un hotel de lujo, un resort, un balneario o una casa en el campo parecen lugares totalmente seguros e inofensivos, y por lo mismo ocultan mortales peligros. La realidad es más prosaica que la ficción: la muerte nos acecha en cada segundo, y no le importa si estamos atareados o descansando, en medio de la rutina o en un pasajero paréntesis. Los peligros de las vacaciones son atochamientos, noches con mal sueño, exceso de comida, diversiones que se vuelven aburridas, la sombra del tedio que acecha en todos nuestros esfuerzos por exorcizarla, hasta el punto en que nos parece que volver a casa, a la cama de siempre, al trabajo de siempre y los problemas de siempre es más fascinante que el descanso, y volvemos a enfrentar el mes de marzo.
Pero la memoria hace su trabajo: en algún rincón del alma se almacenan las imágenes de las vacaciones pasadas, despojadas de todos sus inconvenientes y desagrados, reducidas a unos pocos instantes preciosos: la arena tibia que sostiene un cuerpo, el agua fresca que lo recibe, la luz del sol filtrada por las hojas de un bosque, el deslumbramiento de una ciudad extranjera vista por primera vez en todo su esplendor, un avión que despega, un barco que surca el océano, el rumor del mar que nos arrulla y nos promete un verano perpetuo, un descanso infinito sin penas ni pesares, un final.













![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)
![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)










![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)
![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_128,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)


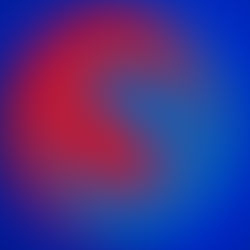











![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)
![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)





