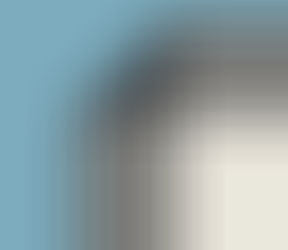Veo mujeres, leo la historia
- Zenaida M. Suárez Mayor

- 12 dic 2024
- 4 Min. de lectura
Reseña de Yo no soy esa de Greta Montero

Veo mujeres; nueve, a decir verdad, que son la Humanidad. Leo la historia en ocho relatos de Greta Montero a los que se suma el gran relato de la historia de las mujeres a las que veo en Yo no soy esa. Reiteradas hasta la saciedad, las situaciones de sometimiento y juicio al que estamos sometidas desde que el hombre tomó las riendas del mundo recorren esta historia en capítulos a los que, si he de ser absolutamente sincera, creo que no le falta más que el Génesis; ese donde todos estábamos en igual circunstancia de desnudez.
El título y epígrafe de Yo no soy esa interconectan el libro con la famosa canción de Mari Trini; una pieza emblemática que aborda temas de empoderamiento femenino y autenticidad personal, como la autoafirmación y rechazo de los estereotipos impuestos por el patriarcado, la exploración de la identidad o la resistencia y fortaleza que celebra el poder y la autonomía de las mujeres. La protagonista (la de la canción, que es también todas las protagonistas de Montero y que somos también todas las mujeres) reclama su espacio y su voz en el mundo, reafirmando su valía y dignidad.
Como en la canción, en este libro de relatos, las voces proclaman su independencia y rechazan las expectativas sociales y de género; se distancian de los roles predefinidos y reivindican, de diversas formas, su derecho a ser quienes son, sin adherirse a normas impuestas.
Mediante una escritura sencilla y asertiva, la obra de Greta Montero presenta una clara constante: cada mujer inicia su historia inmersa, precisamente, en los estereotipos que, consciente o inconscientemente, va rompiendo a medida que avanza su devenir diegético. Así, por poner un ejemplo, la protagonista (innominada) de “Yo no soy Maite Orsini” parte envidiando a esta reconocidísima mujer bella, inteligente y escultural que ha seducido a hombres muy influyentes y atractivos y a los que su crush desea; sin embargo, a medida que avanza el relato va generándose en ella un sentimiento de desprecio hacia esos celos y llega a descargar su ira, provocada por la sumisión a los cánones estéticos, y a odiarse hasta el punto de lanzar el mando del televisor contra él y romperlo. Pero esta mujer, inmediatamente, como cierre del relato, acaba haciendo el ahora conocido como “contacto cero” y, a pesar de seguir fuera del objetivo impuesto de la sociedad sobre el peso, se peina el cabello desordenado, vuelve a la cama y se duerme, “plácidamente”.
Dos elementos, además de la reiterada descomposición de los esquemas canonizados desde una situación inicial que mantiene a las protagonistas dentro de ellos; sobresalen notablemente en esta obra:
Por un lado, como si estuviésemos leyendo cualquier narración bombaliana, el hombre que engaña, que golpea y que utiliza a los hijos como baluarte de ataque contra la madre; pero también las progenitoras portadoras de ese machismo encubierto bajo el nombre de matriarcado, son invisibilizados; sus voces son como ecos o, simplemente, no aparecen más que cuando, a través de las respuestas de las protagonistas, reconocemos qué contenido había en sus diálogos y rabiamos, rabiamos con ellas, con ELLA (la mujer, la que es todas, la que da voz a lo femenino) y con Greta, que nos pone delante una realidad no superada, a pesar de los años, de la historia, de las luchas, de los intentos de visibilización y de los testimonios abiertos de puesta en común que por largas décadas ya, se han ido situando sobre el tapete de la igualdad.
Por otro lado, la naturalidad con que los relatos nos colocan en el contexto actual a través del uso de las redes sociales muestra claramente una intención narratológica de denunciar cómo estas han incidido enormemente en nuestra autopercepción y han aumentado, notablemente, la angustia existencial que recorre el siglo XXI, haciéndonos sentir que estamos en el aquel punto de partida histórico que denunciaron Beauvoir, Atwood, Kafka, Sartre, Dostoievski o Camus. Así, cuando las redes sociales se convierten en parte de una obra literaria, ya sea como tema central o como parte del entorno en el que se desarrolla la trama, se abre un amplio abanico de posibilidades para explorar cómo estas plataformas afectan a la vida contemporánea y a las relaciones humanas. Desde cómo nos comunicamos hasta cómo construimos nuestra identidad, en una obra literaria, los personajes pueden mostrar comportamientos influenciados por la presión social en línea, como la necesidad de obtener likes o seguidores, la lucha por la validación virtual o la búsqueda de aceptación en comunidades en línea.
Sin embargo, si estos aspectos denotados de Yo no soy esa dan una sensación de globalidad y nos hacen aparecer en el mundo recorridas por los problemas que aquejan a la humanidad, hay una nota especial en la obra que es puesta ahí a través de la relación de los espacios regionales con respecto a la urbe (el gran Santiago) y que también nos sitúa en un contexto espacial específico que conforma un cosmos más acotado. Las protagonistas del libro pertenecen a regiones sureñas (Chillán es el espacio por excelencia) y en ellas se sitúan las hablantes de Montero, en clara relación intertextual con lo periférico como lugar propicio para el acometimiento de la atrocidad.
Yo no soy esa, en definitiva, se hace cargo de las temáticas literarias, artísticas y sociopolíticas actuales, a través de las cuales se observa una tendencia creciente a desafiar y cuestionar las estructuras patriarcales que perpetúan la desigualdad de género y la opresión hacia las mujeres. Esto se manifiesta, en esta corta pero neurálgica obra, a través de la creación de personajes femeninos complejos y multifacéticos que no se limitan a estereotipos o roles tradicionales de género, sino que se enfrentan diversas formas de violencia y discriminación, lo que nos permite reflexionar sobre las realidades en que resistimos las mujeres en la sociedad contemporánea.
Además, la narrativa de Montero también explora, como ya anunciara antes, formas innovadoras de representar esta violencia, alejándose de enfoques sensacionalistas o explotadores y centrándose en mostrar las experiencias y emociones de las víctimas. Esto incluye el uso de técnicas narrativas como la narración en primera persona, el punto de vista múltiple y la narración no lineal, que permiten una exploración más profunda de los laberintos que las hablantes atraviesan.
Yo no soy esa
Greta Montero
Ed. Aparte, 2023