Nadie sabe lo que puede una pintura
- Felicia Cares

- 30 jul 2025
- 8 Min. de lectura
Disfruto hacer la clase de la pregunta por el arte. Ante esa pregunta inicial, ¿qué es arte?, mis estudiantes suelen responder que es una forma de expresión, un canal a través del cual una persona transmite sus emociones. Aparece ahí la idea de un mensaje que debemos decodificar. Por eso nos desesperamos cuando no entendemos lo que tenemos delante y quisiéramos preguntarle al autor o autora qué quiere decirnos. Pero es justamente sobre esa desesperación donde debemos poner el foco. Lo que está frente a nuestros ojos no es un mensaje dado por una persona, es un objeto puesto en el mundo que funciona de manera independiente de su creador/a. El objeto habla por sí solo, está vivo, y no nos entrega afirmaciones, sino más bien preguntas ante las cuales no tenemos escapatoria.
Lo que entendemos por arte hoy día es un concepto nacido en la modernidad. Si hacemos un repaso por la Historia del Arte, veremos que lo que posicionamos en el pasado como obra, no responde a lo que ahora vemos en ellas. Las antiguas civilizaciones, como Egipto y Mesopotamia, utilizaban las manifestaciones artísticas para responder a una religión y a una casta social. Pinturas, esculturas, orfebrería. En la Edad Media, los murales y vitrales de iglesias y catedrales tenían como objetivo educar al vulgo. Dado que la mayoría no sabía leer, el catolicismo buscó una forma didáctica de llegar al pueblo: a través de imágenes. Nadie asistía a uno de estos recintos buscando una experiencia estética a través de la pintura, aunque, sin duda, esta se lograra, gracias a la majestuosidad, imponencia y presencia divina. Sin la necesidad de creer en el dios cristiano, visitar una iglesia conlleva una experiencia espiritual innegable. Yo misma lo he sentido. Aún tengo la sensación de caminar a través de colores y texturas dentro de la Sagrada Familia, en Barcelona, algo que ocurrió hace más de quince años atrás. Pero no era esa vivencia lo que los artistas buscaban.
Existen varias versiones de cuándo fue que nació la idea de arte como la conocemos en nuestros días. Una de ellas sitúa “El almuerzo sobre la hierba” de Manet como uno de los hitos fundantes. A partir de ahí, el objeto artístico no está al servicio de la religión, de una clase social, ni es un encargo utilitario de ningún tipo. Es un objeto sin una función clara que logra humanizarnos. Es un objeto experimental que no imita la realidad. Es parte de la realidad y busca ser subjetivado. Cuando digo función, me refiero a lo que Heidegger pensaba como utensilio: no se trata de un martillo, una silla o una mesa. La obra de arte, en estricto rigor, no sirve para nada, para nada más que humanizarnos.
La idea de este texto nació cuando decidimos dar un paseo con unas amigas, un sábado por la tarde en Santiago. Entramos a la galería de Espacio Londres y recorrimos los tres pisos. Fue en uno de los pasillos, frente a una obra de María Pía Dell Orto, llamada “Agua, niña y niño”, que una de mis amigas quedó prendada: “esta pintura me produce mucha nostalgia”, dijo. Mi deformación profesional me llevó al ejercicio inicial de un análisis de obra: describirla para obtener dentro de esos conceptos emergentes alguna idea que pudiera trenzarse a preguntas que nos llevaran a un diálogo. Fantasmas, transparencias, sujetos recortados, fue lo que dije. El detonante para que mi otra amiga dijera: “algo así como cuando no podemos llegar a ese recuerdo que queremos recordar”. Sin pensarlo, la imagen nos llevó a la infancia. Las tres somos de Punta Arenas. Aparecieron temperaturas y amistades de las que ahora desconocemos su historia, casas y habitaciones por las que a algunas nos costó transitar, porque los detalles parecían diluirse, pero, de alguna manera, la memoria fue capaz de hacer presente en ese pasillo en el que estábamos, historias, sensaciones y leyendas, como la del bebé en Cerro Sombrero, una guagua que lloraba de noche y que, al verlo a los ojos, podía petrificarte.
No se trata entonces de descubrir un mensaje cifrado en la pintura. O, más bien, tenemos que pensar que la obra da de qué hablar. Si se tratara esto de un significado único, entonces la gracia se perdería al descubrirlo. ¿Por qué leemos un cuento o una novela que nos gusta varias veces? Porque no es asunto de información o de datos, la historia ya la conocemos. Lo que pasa es que hay una experiencia que es única cuando nos enfrentamos ante una obra de arte, la cual, además, cambia como tantas veces cambiamos nosotros. Antes de que se me olvide, para recalcar este punto, cuando vimos las obras del primer piso, leímos en una de las paredes, sobre un mural en el cual aparecían cuerpos trenzados de color azulado, la frase: “no somos dueños de nuestra propia ausencia”. Nos quedamos un rato leyéndola, una y otra vez, como si en ese ejercicio, en ese ir palabra por palabra, pudiéramos encontrar un significado oculto. Y, aunque existiera una lectura que pudiéramos llamar literal para hallar algo a lo que aferrarnos, el arte y la poesía tienen esa gracia: torcer lo que dice el lenguaje cotidiano, para darnos cuenta de que, en realidad, es en esas fisuras es donde podemos encontrar atisbos de lo que somos. Algo similar decía Paul Valery sobre las palabras: estas son como un puente sobre un abismo. Si lo atravesamos sin mirar abajo, podemos llegar al otro lado sin tanto cuestionamiento. El problema es que, si miramos hacia el abismo en el momento del cruce, nos daremos cuenta de que hay un vacío tremendo con el que convivimos y del que no queremos (o no alcanzamos) a darnos cuenta a diario. Entrar a un museo o a una galería de arte, es una invitación a mirar el abismo. Puede ser un acto temerario y darnos miedo, pero, sin duda, no saldremos de la misma manera en la que ingresamos.
Para Heidegger, la obra abre mundo. Y el mundo no es simplemente un conjunto de cosas, es un existenciario que da sentidos. Se devela una verdad ante esta apertura. El concepto griego que utiliza el filósofo alemán para la palabra verdad es “Aletheia”. No es una verdad entendida como una afirmación irrefutable, sino más bien, algo que se ha desocultado y de lo cual no podemos escapar. Como esas luces sobre la conciencia que cada cierto tiempo ocurren en terapia o en esas conversaciones con las amigas, en las que, por más que haya habido frases que nos repitieran una y otra vez, en algún momento golpean de otra manera. Hacen efecto en el cuerpo. Si algo hizo la pintura esa tarde, fue abrir una emoción y una pregunta por el pasado, por la memoria que nos construye. Los recuerdos nos salvan y nos atormentan. A veces son mi ancla en las noches de desvelo, vuelvo a visitar lugares en los que me sentí bien, segura, y puedo recorrer esos antiguos pasillos observando desde la distancia lo que fue y seguirá existiendo en la medida que les dé un lugar.
El pintor Henri Matisse dijo alguna vez: “No trabajo sobre el lienzo, sino sobre aquel que lo mira”. La obra de arte es, a la vez que una pregunta abierta, la experimentación de un juego al que se nos invita, uno en el cual no hay respuestas correctas o incorrectas. Es en la mirada donde se establece el vínculo y donde ese objeto “obra”, pensando ahora esa palabra como verbo en presente y modo indicativo. Obra en la medida en que hace un trabajo. Lo que se puede decir de un cuadro es extenso, puesto que, tal como lo indicara Jean Luc Nancy, en el arte estamos ante una “espacialidad del sentido”: se abre. El sentido es reenvío-a… y este reenvío es, finalmente, a “nada”, es decir que es infinito”. Que alguien te explique una obra diciéndote esto es aquello, es una forma, sí, de leer, pero no es la única. Lo interesante es el viaje que produce en cada cual, que es capaz de sacarte de ti y volverte a un centro inexistente al cual no volverás de la misma manera, porque esta te habrá modificado. Esa verdad de la que hablaba Heidegger, es una que la obra pone en marcha. Tal como él declaraba, es un acontecimiento.
Si hay algo que puede hacer el arte, es elaborar heridas. Digo elaborar, remitiéndome a una cuestión psicoanalítica, para no caer en la trampa de la sanación o de la cura. Claro que la cura, tal y como la pensó Lacan, no es algo que deba entenderse como una sanación pensada desde un aspecto biomédico. Por eso prefiero decir elaboración, porque hay un trabajo que no se agota, que insiste y persiste en tratar de darle un lugar a aquello que nos ha dolido y marcado. Esa tarde, con mis amigas, pensamos en cuánto más atrás podemos ir en el pasado para entender lo que nos pasa ahora y por qué respondemos de una u otra manera ante ciertas situaciones. Pensamos, por ejemplo, en los momentos más iniciáticos de la vida, saliendo del vientre. No sabemos qué clase de conciencia hay armada en el cuerpo de un bebé, ni cómo se vivencia esa maraña de emociones que poco a poco serán acomodadas y nombradas por el otro, a través de gestos y palabras. Pero, ¿qué ocurre en esa piel en esos primeros segundos? ¿cuánto queríamos salir al mundo exterior? ¿qué tan difícil fue el corte que se hizo sobre ese cordón que nos ataba al cuerpo de nuestra madre? ¿lo sentimos? ¿quedó ese corte alojado en algún lugar nuestro? ¿cómo fue ese primer recibimiento, esas manos, la temperatura, las frases que transitaron alrededor nuestro? ¿cómo fueron apareciendo las primeras imágenes frente a nuestros ojos, que no eran capaces aún de mirar como lo hacemos ahora? Tal vez, a partir de ese momento, comenzó la búsqueda de algo propio, sin saber aún que éramos un cuerpo y una subjetividad independiente de quien nos albergó durante tantos meses en su vientre.
Tuvimos una pausa en ese pasillo, viendo la pintura de una niña y un niño, sumergidos en agua, de colores amarillentos y ocres, sin figuraciones precisas, una pausa dada por una ventana que nos llevó a conversar sobre la complejidad de estar vivas y relatarnos una historia propia que haga sentido. Si no fuera por la expresión artística, la vida no tendría pausas para entender que nunca estamos tan “encontradas” como creemos. Vivimos más bien en una alienación que no nos permite darnos cuenta de que estamos vivos. Esa alienación no es sana. Y Louise Bourgeois lo declaró así: “El arte es garantía de sanidad”.
Esa noche, antes de separarnos, decidimos pasar a un bar. Brindamos con unas copas de vino por la amistad y por habernos conocido, lo cual fue una cosa azarosa. Quizás, así como se conoce todo el mundo. Fue hace un par de años, cuando nos encontramos en una noche de fiesta en Santiago y descubrimos que las tres veníamos de Punta Arenas. Incluso, habíamos asistido al mismo colegio, pero nuestra diferencia de edad en aquellos años, no nos permitió recordarnos. Y ahora, adultas, viviendo nuestra década de los treintas, estábamos reunidas en una mesa en el centro de la capital. Y, por supuesto, dada la velocidad de nuestros tiempos, quisimos ponernos al día: en qué estaban cada una con sus vidas. Y volvimos a nuestros recuerdos, porque hay algo en ellos que no nos deja tranquilas (por suerte), y repasamos historias sobre viejas amistades de la época universitaria, amores juveniles, desenfrenos que, pese a que en esos momentos no fueron las mejores vivencias, hoy nos sacan sonrisas. Esa es la gracia de visitar aquello que ocurrió: podemos volver a verlo y reírnos, en el mejor de los casos. Conversamos sobre los cambios de la vida, la diferencia entre los veintes y los treintas, las ventajas y desventajas, el tiempo acelerado y de todo lo que tenemos ahora y que, aún así, no somos conscientes de ello. Juntarse con las amigas a beberse unas copas de vino, es tratar de darle un sentido a lo que vamos haciendo y qué podemos seguir haciendo con aquellas piezas que hemos ido recolectando en el camino. Después de todo, tal y como una obra de arte, en la vida, desde que venimos a este mundo, la gran tarea a la que nos entregamos es esta: la construcción de significados que pueden ir mutando y que van siendo gestos de creación de sentido.













![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)
![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)










![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)
![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_128,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)


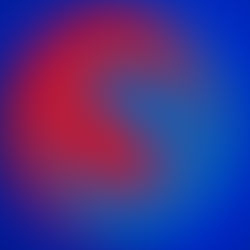











![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)
![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)





