El Psiconauta. Sobre la obra de Victor Mahana
- Catalina Mena

- 30 jul 2025
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 28 ago 2025
"Quien ama nunca sabe lo que ama, ni por qué ama,
ni lo que es amar. Amar es la eterna inocencia,
y la única inocencia es no pensar".
Fernando Pessoa
El Psiconauta
Sala Gasco
Santo Domingo 1061.-Santiago
Hasta el 12 de septiembre

Hay artistas que se resisten a abandonar el “paraíso de la infancia”. Nostalgia de un tiempo anterior al tiempo, de ese anchísimo espacio del “no pensar”, república del inconsciente. Son artistas que no olvidan la era de la inocencia, cuando transitábamos alegremente por ese “Jardín del Edén” que fundó el relato bíblico. Pero vino la serpiente y nos inyectó la envidia, tentándonos con el poder del pensamiento. Entonces desobedecimos al mandato divino y nos lanzamos ansiosos a devorar el fruto prohibido del árbol del conocimiento. Tras ese desacato, la mente nos advirtió que andábamos desnudos, expuestos al roce. Y nos vino la vergüenza, se nos inhibió el instinto y los oídos se nos taponearon. Ya no escuchábamos el sonido de Dios.
***
De esos artistas instintivos, de los que se niegan a abandonar el inconsciente: así es Víctor Mahana. Ya a los siete, ocho años, dibujaba todos los días, a cada rato, cualquier cosa. Lo hacía compulsiva y virtuosamente, como esos niños prodigio que viven en una burbuja. Al terminar el colegio, no le quedó otra opción que estudiar arte. No es que necesitara convertirse en “artista profesional” para ser “alguien”: era lo único que sabía hacer.
Desde 1999, cuando aún no egresaba de la universidad, comenzó a exhibir sus pinturas. Y en sus 25 años de trayectoria ha realizado más de 72 muestras, tanto en Chile como fuera. En paralelo, siempre ha compuesto e interpretado piezas musicales, en un movimiento constante de ida y vuelta entre lo visual y lo sonoro. En su obra la música es imagen y las imágenes son música. Este vínculo de lenguajes define el ánimo creativo de su propuesta.
***
Es curioso, porque las pinturas de Mahana son de una figuración nítida: sus elementos apelan a un imaginario colectivo reconocible y están cargados no sólo por su carácter icónico sino también por la destreza técnica de su factura. Pero sus obras rehúyen la lógica realista, se despliegan en un espacio intermedio entre lo real y lo ficticio, contradictorio y ambiguo, ofreciendo al observador una pregunta por lo misterioso e incomprensible.
***

De la imaginación a la imagen; de la imagen al imaginario. Suele asociarse el arte de Mahana a las estéticas del surrealismo, el pop y el simbolismo. Y sí: hay mucho de eso, pero no es eso. O quizás se trata de una mezcla rara que no se ajusta bien a ninguna de las categorías que se van estableciendo en la historia del arte. El artista es, ante todo, un hacedor de imágenes: un artesano en el más profundo sentido de la palabra. Sus construcciones visuales, que pueden adquirir influencias estéticas de diversas fuentes, buscan perturbar desde adentro los cánones de la representación. En ese sentido, su pintura es rebelde frente a los códigos que obstaculizan el fluir del lenguaje.
La suya es también una obra cuya estrategia no se ajusta a las tendencias que imponen las políticas curatoriales de turno. Mahana siempre está “pasado de moda”: llega a deshora, antes o después. Uno podría hablar de un artista anacrónico. Su lealtad responde a esa belleza que pertenece al tiempo de la nostalgia paradisíaca, una especie de “fuera del tiempo”, que corre indiferente a la progresión del reloj. Y es que cuando se dice “anacrónico”, en el habla común, suele confundirse con algo “antiguo”. Pero el origen del concepto no tiene que ver con eso: lo anacrónico alude a aquello que irrumpe en descalce con su momento cultural, que se salta las reglas epocales de la representación.
***
La actitud de Mahana no sólo es anacrónica en el sentido de sostener su independencia frente a los discursos de moda, sino que también su obra está repleta de anacronismos. En ellas conviven figuraciones de impecable factura que, en sí mismas, son claras y reconocibles pero que quiebran con la representación del mundo, tal como lo experimentamos cotidianamente. Hay hombres que vuelan en alfombras, ciudades que tienen rostro de mujer, cuerpos geométricos que flotan en el cielo, pasillos de edificios que conducen hacia alta mar, escaleras modernistas que trepan cordilleras.
Es como si los objetos del mundo estuvieran alterados por efecto de un desmontaje psíquico o, al revés, como si la imaginación imitara al mundo. La razón se disloca, las perspectivas se subvierten, las proporciones se trastocan, las ciudades y paisajes se deforman. Como si lo real y lo inconsciente se entremezclaran para crear un lenguaje simbólico que exhibe sus encuentros y distancias.

***
Como todo imaginario, el de Mahana insiste en ciertas obsesiones: en sus pinturas hay mucha agua (mares, inundaciones); poliedros que se insertan en espacios o paisajes; territorios y nubes que dibujan siluetas humanas. No es casual que la imagen del agua sea tan recurrente. El agua, en ciertas simbologías analíticas se considera una imagen del inconsciente, por su naturaleza móvil, fluida y profunda. Llevar el agua a pintura es, de algún modo, hacer que emerja lo que estaba oculto.
Las figuras geométricas en forma de poliedros son también objetos simbólicamente cargados. En la tradición clásica a menudo se asocian con elementos de la naturaleza, la creación y el universo. Platón, por ejemplo, en su diálogo "Timeo", asoció cada uno de los cinco poliedros regulares con un elemento: el tetraedro con el fuego, el octaedro con el aire, el icosaedro con el agua, el cubo (o hexaedro) con la tierra, y el dodecaedro con el universo como un todo.
Ver caras en las nubes, cuerpos de mujer en las colinas, animales en las grietas de las tablas: Mahana replica muchas veces en sus obras esa común ilusión óptica que nos lleva a interpretar estímulos visuales ambiguos dándoles la forma de algo familiar y conocido. Nuevamente aquí la primacía de la imaginación como posibilidad de volver a mirar el mundo.
***
Pintura de la imaginación emancipada y la mano que se aplica a figurarla. ¿Para qué? ¿para quién? Lo que empuja la faena creativa de Mahana es un anhelo de vinculación que se sostiene como puro movimiento hacia la alteridad. El otro, observador partícipe, es un “alter” que “altera”, afecta, al artista. Mahana, entonces, crea un “espacio alterado” a favor del vínculo. La obra, entonces, ya no como un objeto en sí mismo que pide la contemplación, sino como superficie de contacto.
Si la obra es superficie de contacto, su vocación profunda es inmaterial. La figuración opera como médium, como lugar donde se encuentren los sentidos, artefacto que convoca al vínculo. Pintura figurativa que apela a una experiencia abstracta. No pide el reconocimiento, no cuenta una historia, no entrega un discurso, no defiende una idea: propone un espacio de relación.
***
Pintura y música, imagen visual e imagen acústica: dos lenguajes inseparables en la obra de Mahana. La música, la más abstracta de las artes, circula por el aire, evocando emociones y estados de ánimo que provocan a la subjetividad. Su capacidad de generar sensaciones sin necesidad de un contenido literal la lleva más allá del razonamiento lógico. Además, muchas veces, la música sólo se puede experimentar en el momento en que se reproduce, lo que añade otra capa de abstracción a su naturaleza.
La combinación de visualidad y sonido, en la obra de Mahana, viene a legitimar el carácter dialógico de su trabajo: entre lo real y lo imaginario, entre lo figurativo y lo abstracto, entre lo consciente y lo inconsciente, entre un saber y un no saber. Nos resitúa en el ese tránsito fundacional entre la desnudez y la cultura.
***

El Psiconauta: así titula Mahana este, su más reciente proyecto. Del griego psychē (mente) y naútēs (“navegante"), el Psiconauta sería quien navega por su mente. El concepto viene de los años 70, cuando investigadores curiosos por explorar y conocer las aguas ocultas de la psiquis utilizaron en personas, y también en sí mismos, drogas alucinógenas, ejercicios meditativos y rituales para inducir estados de conciencia alterados. Estaban revisitando ese “tiempo antes del tiempo” cuando nuestros ancestros practicaban formas de destrabar sus mentes para poder volver a escuchar a Dios.













![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)
![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)










![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)
![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_128,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)


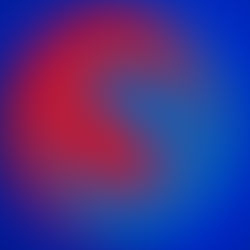











![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)
![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)





