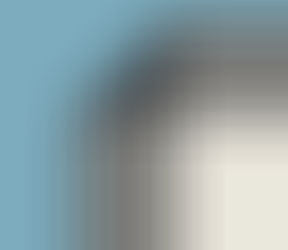Poética de los pies
- Fernando Pérez Villalón

- 30 jul 2025
- 9 Min. de lectura
Están allá abajo, al final de nuestros cuerpos, olvidados salvo cuando nos molestan, nos duelen o fallan, cuando perdemos pie, tropezamos con algo o nos aprieta un zapato. Nos avergüenzan, como si fueran unas manos torpes, toscas, sucias, pero al mismo tiempo sin ellos no podríamos pararnos, caminar, pedalear, patalear, ni saltar o bailar.
El cine, la pintura o la literatura se centran en el rostro, las manos, el torso, no en principio en los pies. Por lo mismo, el pie gigante en primer plano en la pintura "Abaporu" (1928) de la pintora brasileña Tarsila do Amaral es un desafío a la pintura occidental, una obra en que se invierten la jerarquía y la proporción tradicionales y se reivindica el primitivismo, lo salvaje y las modernidades periféricas, contra lo racional y civilizado. Georges Bataille escribió un texto titulado "El gran pulgar" en que reivindica a este dedo olvidado como fundamento de la posición erecta del homínido y como conexión con lo terrestre y bajo, con el barro y lo material. Contra la cabeza, que Tarsila pinta como un punto diminuto, los dedos del pie enraizados en el suelo...
En el campo de la metáfora, los pies de página o notas al pie son aclaraciones prescindibles, referencias bibliográficas pedantes, mientras que los pies como medida nos recuerdan la relación entre nuestra anatomía y el espacio. En la poesía grecolatina y anglosajona, el verso se articula a partir de pies métricos (combinaciones de sílabas largas y cortas), pero en castellano hemos optado por un sistema en que predomina el número de sílabas por sobre su relación rítmica. En el lenguaje coloquial, los pies son patas, extremidades de animal, y están cargados de connotaciones negativas (como en el contraste entre la ternura que producen los "piececitos de niño" de Mistral y el horror de las "patas de perro" de Droguett). Hacer algo con las patas es hacerlo pésimo, patear a alguien es terminar una relación, y aunque "tener patas" no es necesariamente malo, ser patudo es una falta de educación, y ser patipelado es estar en la miseria. Patalear es defenderse a menudo en vano y una pataleta es una pérdida de control infantil. Dormir a pata suelta puede ser bueno, pero no está lejos de la patanería...
Por supuesto, esta desvaloración de los pies tiene su contraparte en su exaltación como fetiche (según Freud, una manera de hacerse cargo del horror a los órganos sexuales femeninos desplazando el deseo a otro lugar del cuerpo). Me parece, sin embargo, que el fetiche tiende a abordar el pie recubierto de calzado, idealmente con zapatos de tacón, más que desnudo...pero imagino que hay para todos los gustos. Por supuesto que el cine se nutre de esta pasión: ya en una película de la compañía Edison (The Gay Shoe Clerk, el vendedor de zapatos entusiasta, de 1903), vemos cómo un vendedor se exalta ante la visión (filmada en primer plano) del pie y la pierna de una dama, que sujeta para probarle un zapato, hasta el punto de que se lanza a besarla en la boca. Ella lo corresponde, pero la chaperona que la acompaña lo castiga golpeándolo con un paraguas. Pienso en la experiencia de esos espectadores de películas de la era temprana del cine, que veían por primera vez un pie enorme en la pantalla, un espectáculo seguramente tan atractivo como apabullante, y que ampliaba las fronteras de su mundo al alterar las proporciones habituales de los cuerpos por medio del montaje.
Otra tradición en que los pies se "roban la película" es la de los musicales con baile, desde el tap de Fred Astaire a Happy Feet. En esta película, los pies inquietos y hábiles del pingüino protagonista se oponen a la habilidad del canto que cultiva su tribu, es decir a la cabeza y a la boca, al lenguaje aéreo, articulado, del cortejo. Es el ritmo en estado puro, la percusión, contra la melodía y armonía. Mirando clips de Fred Astaire, me sorprende la escasez de primeros planos de sus pies: si bien la percusión de sus zapatos se escucha fuerte en la banda sonora, la imagen que predomina es la de su cuerpo completo. En las películas de ballet, de Los zapatos rojos (1948) a El cisne negro (2010) predominan los pies sufrientes, encarcelados por zapatos estrechos y forzados a sostener el cuerpo de puntillas. No es casualidad que para los cuerpos femeninos predomine el padecimiento del zapato que constriñe mientras que para los pies masculinos prime la libertad de movimientos ágiles que dominan el espacio. Pero habría que contrastar aquí el ballet con el flamenco: hay escenas magníficas de Carmen (1983), de Carlos Saura, en que la cámara se pone a ras de suelo para filmar el feroz zapateo de las bailaoras.
Sin duda una de las películas con más protagonismo de los pies es My Left Foot (1989), en que Daniel Day-Lewis encarna a un tripléjico que logra aprender a pintar y escribir con sus pies, pero en esta conmovedora historia de superación los pies funcionan como manos, adquieren la destreza de las extremidades superiores, a las que reemplazan. Dejan, por tanto, de ser una zona baja del cuerpo por su capacidad de manipular herramientas y producir obras con ellas. En una comedia olvidable (Boomerang, 1992), Eddie Murphy encarna a un seductor obsesionado por encontrar una mujer con pies perfectos, en una búsqueda que por supuesto se descarrila inesperadamente. No soy experto en el cine de Quentin Tarantino pero, buscando información sobre películas y pies, leo que es conocido por su fascinación por estas extremidades, y por supuesto que un fanático se dio la molestia de montar un compilado con todas las escenas de pies en su filmografía: hay pies calzados con botas y con zapatillas, con sandalias y zapatos de charol, pies enyesados y descalzos, acariciando sensualmente un vaso de whisky, bailando, sangrando, pisoteando un ojo, pies elegantes y delicados, con las uñas pintadas, y pies con los dedos deformes, pies que suben escaleras y que descansan encima de una mesa o en el asiento trasero de un auto, pies que se acarician uno al otro y pies cosquilleados por una mano intrusa, casi como si el director estuviera ensayando todos los modos posibles en que la cámara puede filmarlos.
Un pie desnudo en contacto con el suelo puede ser placentero pero también peligroso, la piel de las plantas puede sufrir cortes, pinchazos, frío o quemaduras. Es inolvidable la escena de Persona (1966) de Ingmar Bergman en que Alma deja a propósito un trozo de vidrio en el suelo para que Elizabeth lo pise. En el momento en que se corta y grita de dolor, casi en la mitad exacta de la película, la relación entre ellas pasa a otra fase más agresiva y tormentosa, se desencadenan afectos ambiguos y agresivos. Recuerdo vivamente cómo, en Robinson Crusoe, el encuentro con la huella de un pie desnudo en la arena produce a la vez esperanza y temor, la ilusión de acabar con su soledad pero también el miedo a enfrentarse a enemigos feroces. Una imagen muy conmovedora de los pies es la estatua helenística conocida como "Spinario", un niño mirándose la planta del pie en busca de una espina que la ha herido. Hay también una versión de este motivo en la escultura colonial cusqueña, donde abundan las imágenes de un niño Jesús con una espina en el pie, tal vez símbolo de su posterior crucifixión.
La práctica terapéutica del grounding nos propone descalzarnos para conectarnos con la tierra, con el fin de descargarnos de tensión eléctrica. No sé si tiene fundamento científico, pero me siento mejor tras caminar descalzo un rato por el pasto, la tierra o la arena, aunque haya riesgo de pisar un pedazo de vidrio o una caca de perro. Para los inquietos como yo, meditar sentado puede ser una tortura: te asedian hormigueos, dolores musculares, tensiones en el cuello y en la espalda. Mejor mover los pies. El Taichi, como práctica taoísta, intenta finalmente enseñarte cómo estar parado en el mundo, me explica un profesor, y me doy cuenta de que ese enfoque me viene mejor. Nietzsche acusó a Flaubert de nihilista por defender que el pensamiento y la escritura debían llevarse a cabo cómodamente sentados: "Sólo los pensamientos caminados tienen valor", replica Nietzsche indignado, y me inclino a darle la razón.
Rebeca Solnit tiene una maravillosa historia del caminar (Wanderlust) en que repasa su genealogía desde el pensamiento de Rousseau hasta Kierkegaard, y se queja de su ausencia en las teorías postmodernas sobre el cuerpo, que lo piensan como entidad deseante pero estática. Retrocede hasta los primeros homínidos que desarrollaron la capacidad de sostenerse erguidos sobre sus piernas, liberando así las manos para otras tareas, evoca los modos de caminar del peregrinaje, la marcha, la exploración de un laberinto, el ascenso a una montaña, y por supuesto la figura del flâneur, pero también las diferencias de género en el uso del espacio público para recorrerlo a pie. Para las mujeres, escribe, caminar solas de noche implicaba el riesgo de ser consideradas prostitutas, de ser violentadas sexualmente o detenidas por la policía, y sus aventuras en espacio público estuvieron siempre acompañadas por ese miedo, y por la conciencia de estar siendo vistas, como un espectáculo y una mercancía, modelos en una pasarela. En las Metamorfosis de Ovidio, los pies muchas veces aparecen como modo de escape ante la amenaza de una violación, como en la historia de la ninfa Dafne, que huye corriendo de la voracidad sexual de Apolo hasta que, sin aliento, pide ser transformada, y siente cómo sus pies se hunden en el suelo y se vuelven raíces, su pecho corteza, su rostro follaje y ramas sus brazos.
Cuando leí Del caminar sobre hielo de Werner Herzog, me impresionó, además de su determinación absurda pero admirable de ir a pie desde Múnich a París para decirle en persona a la historiadora y crítica de cine Lotte Eisner, gravemente enferma, que no podía morirse todavía, el modo en que la caminata destruye sus pies, que a medida que sus zapatos ceden se van llenando de ampollas y heridas. Mi propia experiencia de caminatas exigentes, mucho menos extrema, ha estado marcada también por las lesiones, seguramente porque las practico muy de vez en cuando, de manera impulsiva, en vez de entrenarme constante y gradualmente como un buen deportista.
Algo que me encanta del inclasificable libro Historia de mis pies, de Federico Galende, es el modo en que explora su relación con una podóloga, entremezclándola con el relato de una caminata urbana, con la cabeza agachada, contemplando el pavimento. Galende detesta a los escritores que se consideran parte de una cofradía de caminantes, o a quienes hacen del caminar un deporte organizado, y tal vez por eso en vez de destrozarse los pies los cuida, como a un auto o una bicicleta, reparándolos periódicamente: "Estos locales son a los caminantes lo que los pits a los autos de carrera: uno hace cada tanto una parada en sus boxes para mantener en buenas condiciones la base de su instrumental de viaje, que requiere de un cierto equilibro entre buena presencia y sanidad." Hay algo fascinante en la narración de una relación centrada en el cuidado de los pies, en manos que los tratan sin fetichizarlos, como herramientas de locomoción pero también como parte del cuerpo digna de cosmética, en un gesto que recuerda en cierto sentido la humildad de Cristo lavándole los pies a sus discípulos. En contraste con la indiferencia con la que Herzog les exige a sus pies hasta herirlos, Galende les presta una atención delicada que él atribuye a sus dificultades tempranas para caminar.
Los pies son nuestro punto de contacto con el suelo, con lo horizontal del espacio en el que nos erguimos sin dejar de ser parte de él. Con ellos podemos recorrerlo, medirlo, pasear, perseguir o escapar. Los usamos para saltar, desafiando la gravedad por un instante, patinar o pedalear transformando su fuerza en impulso a las ruedas, patalear en el agua impulsándonos hacia adelante. Podemos postrarnos a los pies de una figura de autoridad o pisotear a alguien humillándolo, perder pie y caer, dar pie a una situación o poner el pie para una propiedad. Podemos marchar o bailar un pie de cueca, zapatear o caminar de puntillas, cautelosamente, como pisando huevos. Podemos tener pies de barro, una debilidad oculta que pone en riesgo nuestro prestigio, o un talón de Aquiles, pie de atleta o pie plano. Podemos levantarnos con el pie derecho o el izquierdo, ponernos un pie forzado, creer en algo a pie juntillas o seguir las instrucciones al pie de la letra, andar con pies de plomo o buscarle cinco pies al gato, ponernos en pie de guerra o quedarnos al pie del cañón, decir algo sin pies ni cabeza o echar pie atrás, sacar los pies del plato, poner pies en polvorosa o salir con los pies por delante. No podemos, por mucho que queramos, olvidarnos de ese extremo de nuestro cuerpo que nos enraíza en el suelo y sirve de contraparte a nuestra cabeza y sus ensoñaciones aéreas.